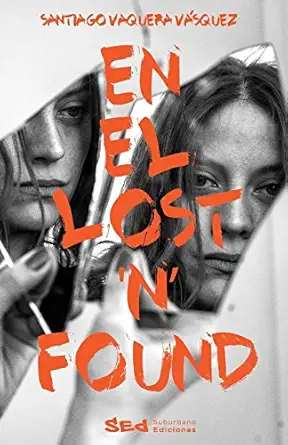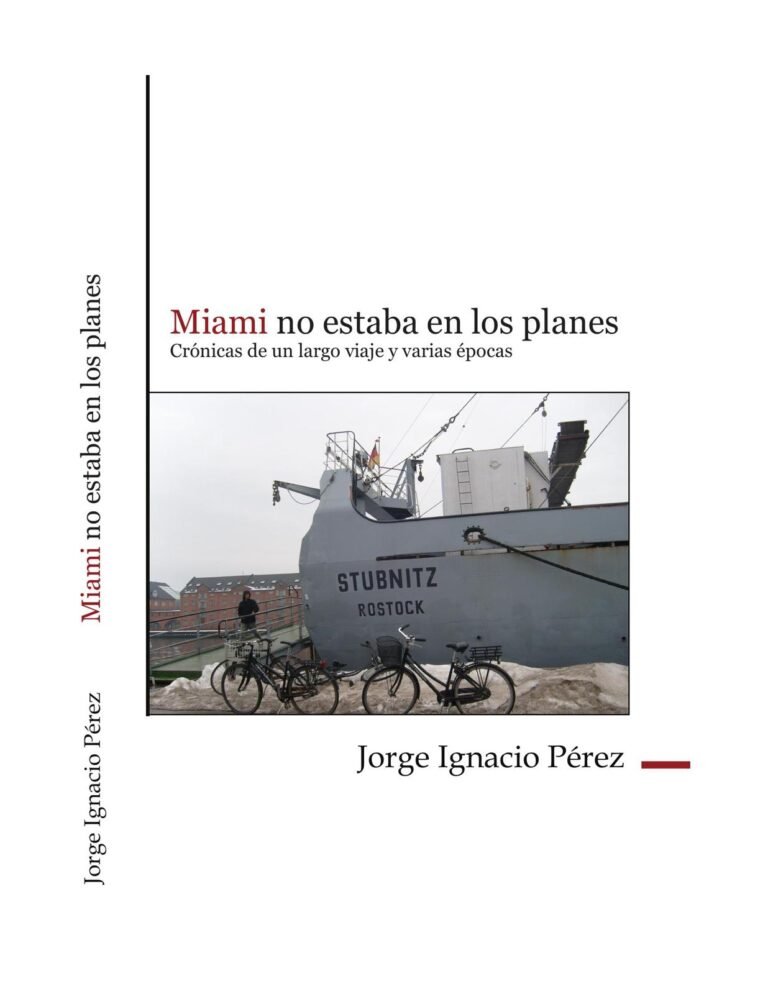El inventario de las naves (Sudaquia Editores, 2014), de Alexis Iparraguirre, es una colección que puede y debe leerse como una novela de fin del mundo contada en capítulos dislocados. O quizás como la bitácora de una ciudad que se descompone a medida que las mentes de sus habitantes se sumergen en estados alterados de conciencia.
El inventario de las naves (Sudaquia Editores, 2014), de Alexis Iparraguirre, es una colección que puede y debe leerse como una novela de fin del mundo contada en capítulos dislocados. O quizás como la bitácora de una ciudad que se descompone a medida que las mentes de sus habitantes se sumergen en estados alterados de conciencia.
Jaulas y pájaros: abrir con el vértigo
Desde su primer cuento, “Sábado”, Iparraguirre nos introduce en una Lima ficticia, enrarecida por una droga sintética llamada “menos”. Adolescentes vagan entre la niebla y el olor a marismas mientras trafican polvo azul que promete “hombres con alas, pirámides con miles de ojos, seres que parecen dioses”. Ya desde allí se instala una clave: el tránsito entre la percepción y el delirio, entre el mundo material y sus desdoblamientos místicos o grotescos. “Quiero vomitar pájaros”, dice Gabo, uno de los personajes, en medio de un episodio alucinógeno. Y con esa imagen —que parece salida de un bestiario escrito por William Blake y filmada por David Lynch—, Iparraguirre firma su pacto con lo ominoso.
Las ciudades que se hunden: catástrofe y adolescencia
Una característica notable del libro es cómo entrelaza el colapso metafísico de la realidad con la vulnerabilidad emocional de la juventud. En “La hermandad y la luna”, tres adolescentes, autodenominados “la Hermandad”, enfrentan visiones premonitorias, cartas del Tarot, sueños apocalípticos y reflexiones que combinan ciencia, filosofía y terror. La lucidez precoz de sus protagonistas —uno de ellos muriendo de leucemia— se convierte en una forma de condena. Están demasiado despiertos para habitar este mundo. En sus palabras: “El mundo se acaba, huele a excremento”, pero también “el tiempo es un cuentagotas eterno”.
Hay algo profundamente poético en cómo Iparraguirre narra el derrumbe: no como una explosión súbita, sino como un desgaste interior, una conciencia que se va corroyendo como las paredes húmedas de una casa abandonada.
Ecos borgianos y conspiraciones barrocas
El relato “El inventario de las naves” —que da título al libro— es una relectura delirante de “La muerte y la brújula” de Borges. Un detective investiga una serie de asesinatos rituales inspirados en la Ilíada, cometidos por un asesino que recita versos en griego antiguo y recrea sacrificios de toros como si la ciudad fuese una Troya moderna. Aquí, la erudición se convierte en estilo: las citas a la tradición grecolatina, los dibujos apocalípticos de ángeles con mil ojos y la estructura de los crímenes configuran una narrativa barroca, cerebral y profundamente inquietante.
Pero, a diferencia de Borges, el propósito no es hallar un orden secreto. Es, más bien, constatar su destrucción.
La forma como residuo de la experiencia
Uno de los méritos mayores del libro es que no cede nunca a la explicación fácil. Sus historias están pobladas por símbolos densos —la jaula, el tarot, las lunas, los espejos, los hilos— que no terminan de ser decodificados. Iparraguirre escribe con una prosa tensa, lírica y fragmentada, que reproduce la sensación de perder el sentido del tiempo y del cuerpo. Cada cuento parece surgir de un trance, de una vigilia febril.
Y sin embargo, hay personajes entrañables, diálogos afilados, humor negro, erotismo, referencias a la cultura pop. Todo está ahí. Pero está envuelto en un aire tóxico, como si se hubiese filtrado gas en una fiesta.
En sus mejores momentos, El inventario de las naves recuerda a las visiones de J.G. Ballard, a las atmósferas de Don DeLillo y a las pesadillas barrocas de Lezama Lima. Pero el mérito de Iparraguirre está en usar ese aparato referencial para hablar de lo más íntimo: la vulnerabilidad adolescente, el cuerpo enfermo, la descomposición social, el miedo de mirar a los ojos al fin del mundo —y ver que el mundo es uno mismo, desdoblado en mil espejos.
“Vendrá un viento”, dice uno de los personajes. Y uno siente que ya está soplando.
![]()