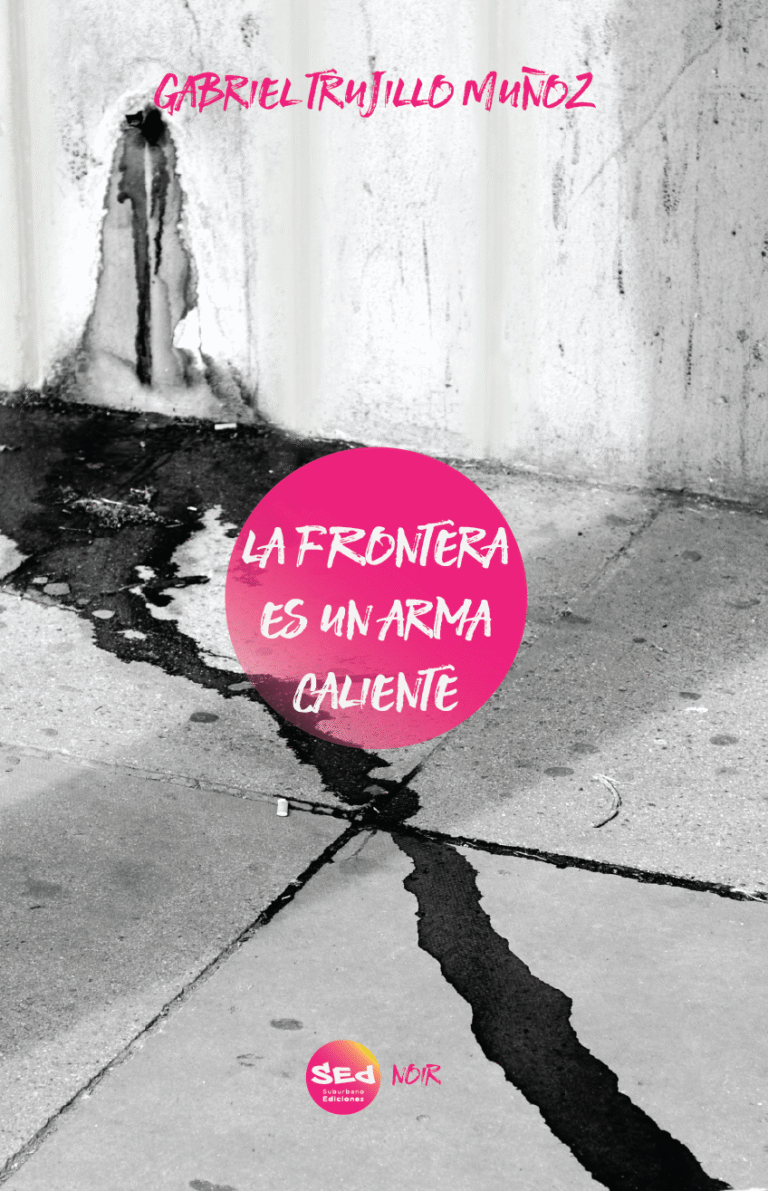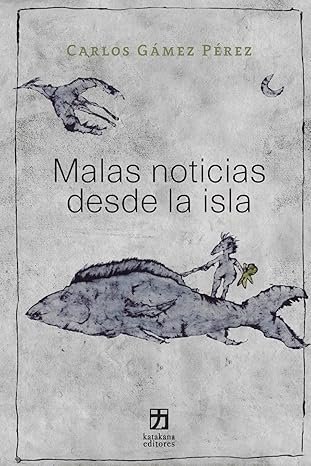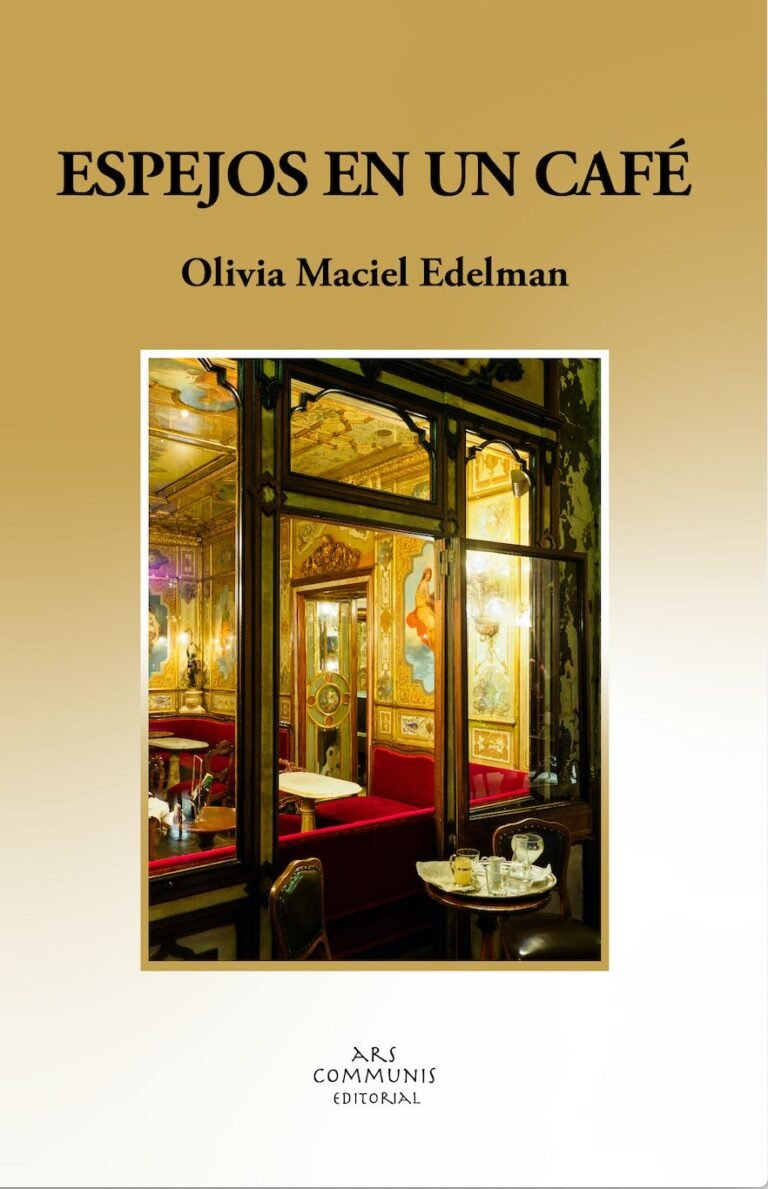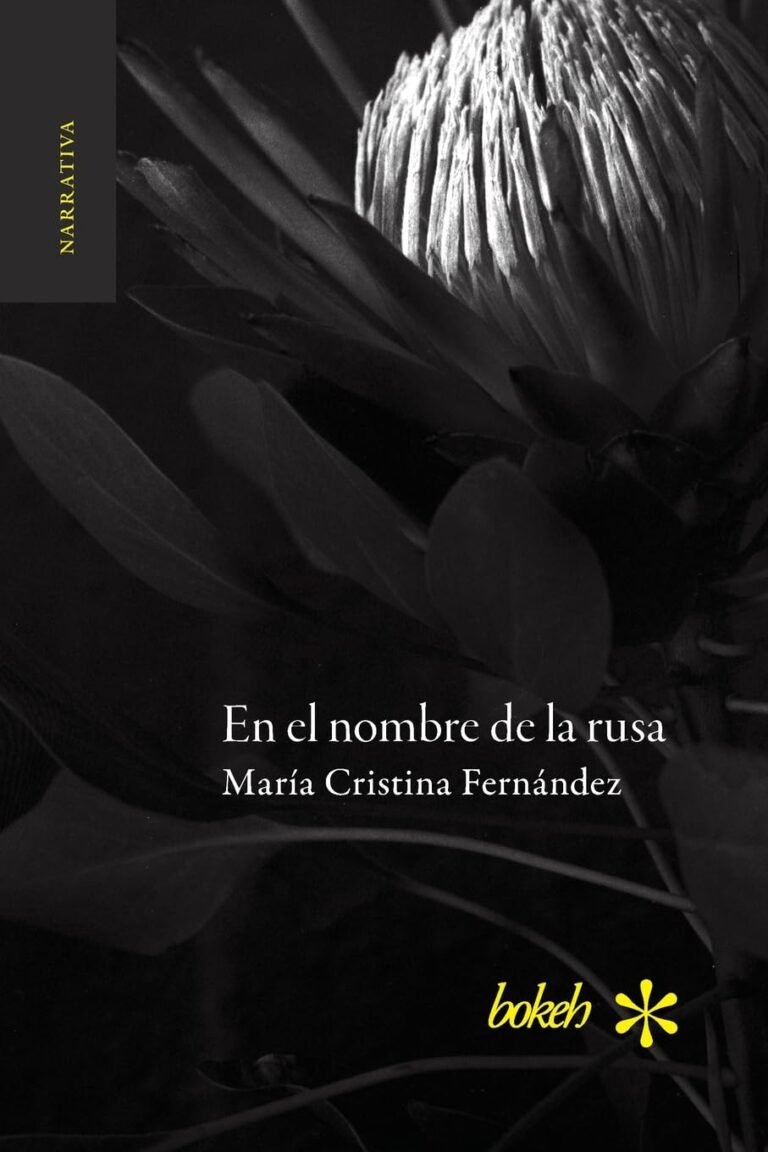¿Qué significa “volver” cuando una vida entera se ha construido en otra lengua, en otro ritmo, bajo otra luz? ¿Qué queda de lo argentino en un cuerpo que desayuna café americano, trabaja en inglés y cena con nostalgia? Don’t Cry for Me, América no contesta esas preguntas, las encarna. Y lo hace con lucidez, crudeza y una rara ternura.
Esta antología, editada por Fernando Olszanski y Hernán Vera Álvarez, reúne a dieciocho autores argentinos que residen en Estados Unidos. El resultado es un retrato fragmentado pero intenso del exilio cotidiano, de las mutaciones identitarias y de ese lugar ambiguo entre dos pertenencias que nunca terminan de encontrarse. No es un libro sobre el exilio político clásico. Es sobre algo más sutil y persistente: el desarraigo moderno.
Argentina desde el espejo roto
Hay textos que abordan el extrañamiento con el filo del absurdo. En Nuestras imposibilidades, Pablo Brescia traza una sátira brillante sobre la identidad nacional, vista desde la parodia de una conferencia universitaria. El protagonista, Fernández, comienza una charla académica para terminar revelando no solo sus neurosis personales, sino las grietas de un país imposible de explicar. Con referencias a Sarmiento, Borges, Perón y hasta un final distópico que mezcla robots, supremacismo blanco y terrorismo fallido, el cuento expone una verdad brutal: hay un dolor argentino que ni el humor puede suavizar del todo.
Mujeres que sostienen el mundo
La otra gran línea temática de la antología es el trabajo de las mujeres migrantes. La aproximación de los tiempos, de Adriana Briff, es un homenaje luminoso a una mujer real: María, maestra argentina que termina cuidando adultos con discapacidad en California. A través de su canto, su mate y su rebeldía amable, María transforma un espacio de explotación en un pequeño refugio de dignidad. Briff escribe con ternura y precisión, sin caer en sentimentalismos. Es uno de los relatos más entrañables del libro, donde la épica cotidiana se cuela en lo mínimo: una milanesa bien hecha puede ser una forma de resistencia.
Fragmentos del yo
Érika Estefanía Doyle, en Mita y mita, compone una autobiografía fragmentada a través de estampas numeradas. Cada escena—el primer viaje a Chicago, la marcha por los derechos de los indocumentados, el reencuentro con su abuela en Buenos Aires—es una pieza de ese rompecabezas identitario que es vivir entre dos mundos. Su prosa es ágil, sincera, directa. Hay humor y rabia, dulzura y una sensación de intemperie permanente.
En un registro más lírico, Nicole Duggan ofrece en La buena suerte una historia conmovedora sobre la memoria familiar, el silencio y la muerte. El relato avanza entre cementerios, cartas no dichas, flores mal elegidas y una ausencia que no se puede enterrar. Es un texto sobre la herida de no haber llorado, y sobre lo que significa cargar con un llanto no nacido. Su estilo, íntimo y delicado, roza la poesía sin dejar de contar una historia profunda.
La patria es una hija
Uno de los textos más potentes es Volver, de Gisela Heffes. Desde su mirada de madre que regresa a Buenos Aires con su hija gringa, Heffes reflexiona sobre la transformación urbana y cultural de la ciudad, pero también sobre la pérdida personal. El viaje se convierte en una especie de arqueología emocional: cada esquina es una trampa de memoria, cada cartel en inglés, una alerta. El contraste entre las dos generaciones, entre los recuerdos y el presente, entre los palitos de Alto Palermo y los cartoneros, hace del texto un mapa afectivo del desarraigo.
Una voz coral con acento argentino
Don’t Cry for Me, América es, en el fondo, una obra sobre pertenencias fallidas. Sobre cómo se vive cuando el lugar de origen se vuelve un eco, y el nuevo hogar nunca termina de cerrar la puerta. El libro está lleno de humor, tristeza, bronca, ternura. Y sobre todo, verdad. Hay una honestidad feroz y conmovedora que atraviesa todos los relatos.
Este no es un libro para llorar a la patria. Es para leer con ella en el corazón, aunque esté a miles de kilómetros.
![]()