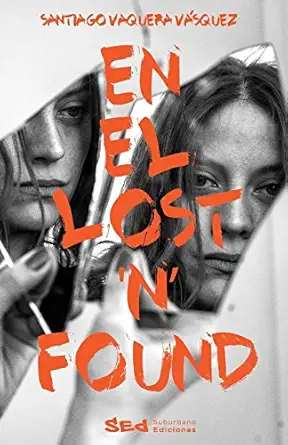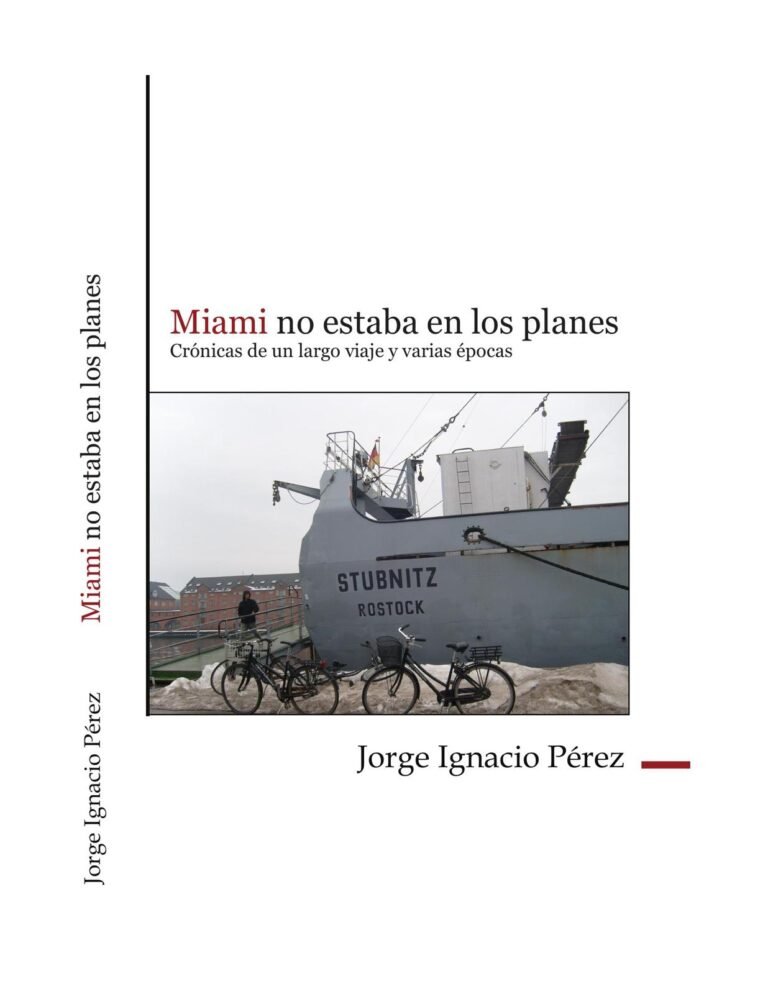Mandrágora, de Camilo Pino, es una novela que empieza como un susurro y termina como una alucinación. Es también un espejo deformante: nos obliga a ver lo que preferimos ignorar —nuestros deseos más mezquinos, nuestros miedos más íntimos, nuestras derrotas más silenciosas— a través del cristal de una sátira oscura y profundamente original. Si uno empieza creyendo que está ante un retrato mordaz del mundo empresarial latinoamericano, pronto se da cuenta de que eso es apenas el disfraz superficial de una historia mucho más inquietante.
Las formas del contagio
Desde su primera escena —una noche de sexo tarifado en un hotel sórdido de Buenos Aires—, Mandrágora instala una tensión subterránea que se mantiene como una fiebre latente. El protagonista, M, empleado ejemplar de una multinacional sin rostro, se ve atrapado en una situación que se desborda progresivamente de lo real a lo simbólico: lo que empieza como una aventura de una noche se convierte en una pesadilla física, existencial y hasta metafísica.
La novela se construye alrededor de esa sensación de contaminación, de haber sido tocado por algo irreversible, no sólo en el cuerpo sino en el alma. M no sabe si ha contraído una ETS o si ha sido elegido para un destino secreto y escalofriante. Pino logra que lo grotesco, lo erótico y lo cómico convivan sin forzar la mezcla: el lector transita entre escenas corporativas ridículas (el taller de crecimiento personal en La Pampa es magistral en su parodia) y momentos de una angustia tan íntima que casi dan pudor.
Clones, espejos y la pornografía como oráculo
Uno de los aciertos más extraños y potentes de la novela es su deriva hacia lo fantástico. En uno de los giros más desconcertantes, M cree verse a sí mismo en un video porno. No alguien parecido. Él mismo. La obsesión por esa imagen —su doble más joven, viril, filmado teniendo sexo con una pelirroja perfecta— lo empuja a una pesquisa enfermiza. Pino se atreve a jugar con ideas que podrían parecer ridículas en otras manos, pero aquí funcionan como dispositivos para explorar una ansiedad más profunda: ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué hice con la vida que no viví?
La pornografía, en esta novela, no es ni un vicio ni un chiste: es un lenguaje cifrado, un archivo de verdades. La imagen de M duplicado, observado desde la pantalla, no sólo lo sacude como un recuerdo reprimido sino que lo obliga a mirar con atención quirúrgica los detalles de su cuerpo, su edad, sus deseos, su ruina.
El germen y el sistema
La corporación donde trabaja M (cuyo CEO, Mister Gamble, es una suerte de profeta capitalista) es otro gran personaje de la novela. La sátira sobre el lenguaje empresarial es afilada, precisa, pero nunca gratuita. Cada sesión de motivación, cada ascenso, cada plan de vida vendido como “sueño alcanzable” es parte del veneno que M traga mientras asciende sin quererlo.
Uno de los momentos más escalofriantes ocurre cuando Gamble le dice a M que tiene dentro de sí «un germen que nos va a cambiar la vida a todos». La frase parece un halago, pero se transforma en una profecía: algo ha germinado, sí, pero no en el sentido deseado. La mandrágora —esa raíz que grita cuando se arranca del suelo, esa planta asociada al veneno y la fertilidad— es la metáfora central de la novela: algo pequeño, orgánico y silente, que crece sin control en medio del orden higiénico del sistema.
Un veneno lento, hermoso
Lo que hace de Mandrágora una experiencia literaria inolvidable no es solo su argumento arriesgado o su habilidad para combinar géneros. Es su tono. Camilo Pino escribe con un oído afinadísimo para lo íntimo y lo grotesco, lo patético y lo sublime. Sus frases tienen ritmo, su humor es negro sin ser cruel, y su mirada sobre lo humano es despiadada pero compasiva.
Este es un libro en el que hay sexo, paranoia, enfermedad, tristeza, locura, imágenes perturbadoras y pasajes de una belleza sutil. Hay crítica social, pero también poesía escondida en los rincones más inesperados.
![]()