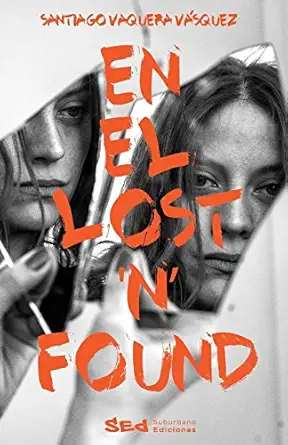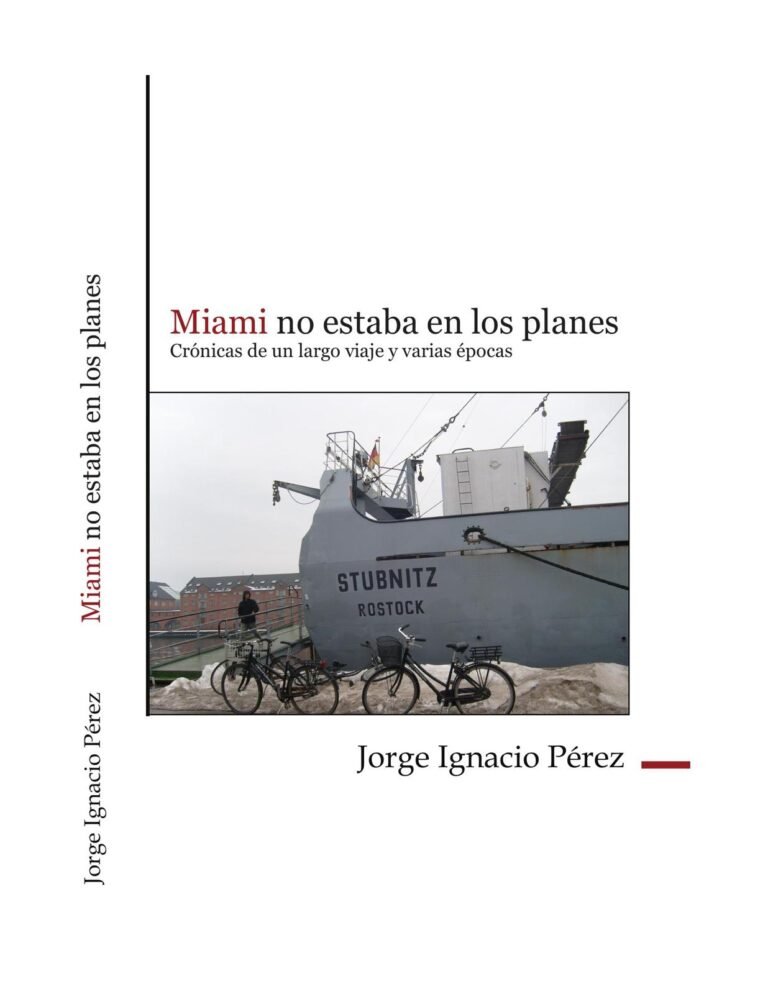Una biblioteca como hogar
En En el nombre de la rusa, María Cristina Fernández transforma una biblioteca pública de Miami en un escenario de supervivencia, resistencia y belleza inesperada. En tiempos de pandemia, cuando todo se cierra, la biblioteca representa uno de los últimos espacios disponibles para los que no tienen nada. Ni casa, ni comida asegurada, ni un baño. Ahí se cruzan las vidas de quienes, sin ser protagonistas de nada, merecen una novela.
El elenco es coral: una familia negra que duerme en los jardines, una bibliotecaria rusa misántropa y lúcida, una argentina esotérica, un guardia de seguridad con pasado militar y obsesiones groseras. También adolescentes, locos, lectores furiosos, homeless silenciosos. Todos orbitan ese centro frágil que es la biblioteca, con sus sillas, sus normas, su wifi, su aire.
Fragmentos de una ciudad rota
La novela avanza en episodios breves, titulados con los nombres de quienes narran. No hay una única línea argumental, sino una constelación de historias pequeñas, íntimas, atravesadas por la precariedad. Cada voz tiene su mundo, su tono, su dolor. Y sin embargo, todo encaja. El desamparo es compartido. El afuera (Miami, Estados Unidos, el sistema) expulsa. Adentro se sobrevive.
Svetlana —la rusa del título— es una de las figuras más potentes. Exiliada, hostil, desencantada. Habla desde la furia, pero también desde una sensibilidad incómoda. Guarda los dibujos de Rochelle, la adolescente negra que intenta retratarse a sí misma en un espejo escondido. Le regala papel y carboncillo. Le presta su atención. Su gesto. Hay amor ahí, aunque se niegue.
Andrea, la argentina, es su contrapunto. Cree en el aura, en Chopra, en los chakras. Vive de terapias y recuerdos de cuando bailaba belly dance. Su voz, entre cómica y tierna, expone otras formas de derrota: la del cuerpo envejecido, la del deseo que no encuentra destino.
Escritura con cuerpo
Fernández escribe con oído y con pulso. Sus personajes piensan, sienten, se contradicen. Hablan con frases memorables, pero nunca impostadas. El lenguaje es preciso, sin ornamento innecesario. La novela logra algo difícil: representar la crudeza sin caer en la denuncia vacía. Y mostrar ternura sin sentimentalismo.
El cuerpo es central: los cuerpos sin casa, los que duermen en bancos, los que no tienen agua ni ducha, los que son deseados, los que fueron violados, los que se dibujan por primera vez. El cuerpo es historia, es frontera, es política.
Sin épica, con dignidad
No hay redención en esta novela. No hay salida. Pero hay una forma de dignidad: la de quienes insisten. “Antes de que existiera la pandemia, ya nosotros éramos la peste del mundo, pero una peste compacta, indivisible”, dice uno de los personajes. La frase resume bien el corazón del libro.
En el nombre de la rusa es una novela sobre los márgenes, pero también sobre la belleza. La que aparece cuando una adolescente se dibuja, cuando alguien rescata una figurita erótica del basurero, cuando dos mujeres se encuentran en el baño y una, sin saber por qué, abraza a la otra.
María Cristina Fernández ha escrito una novela coral, honesta, aguda. Una historia sin héroes, sin moraleja, pero con humanidad. En el centro, la biblioteca. Último bastión de lo común.
![]()