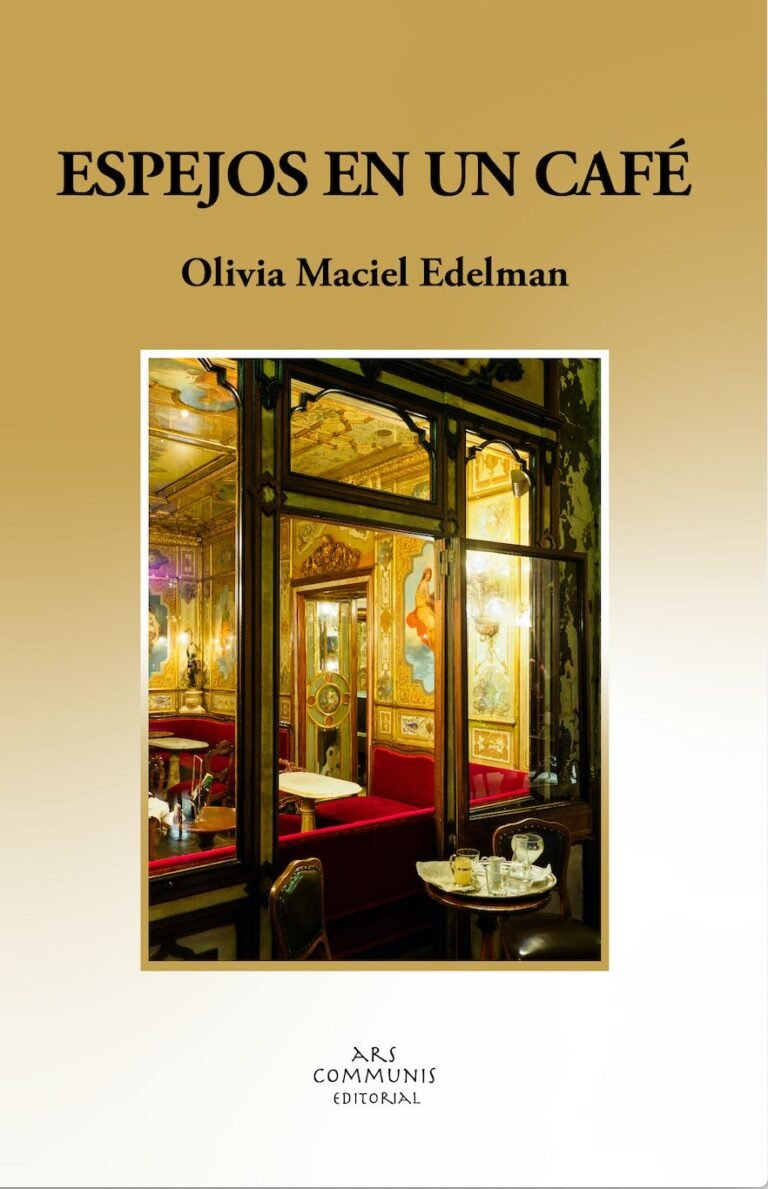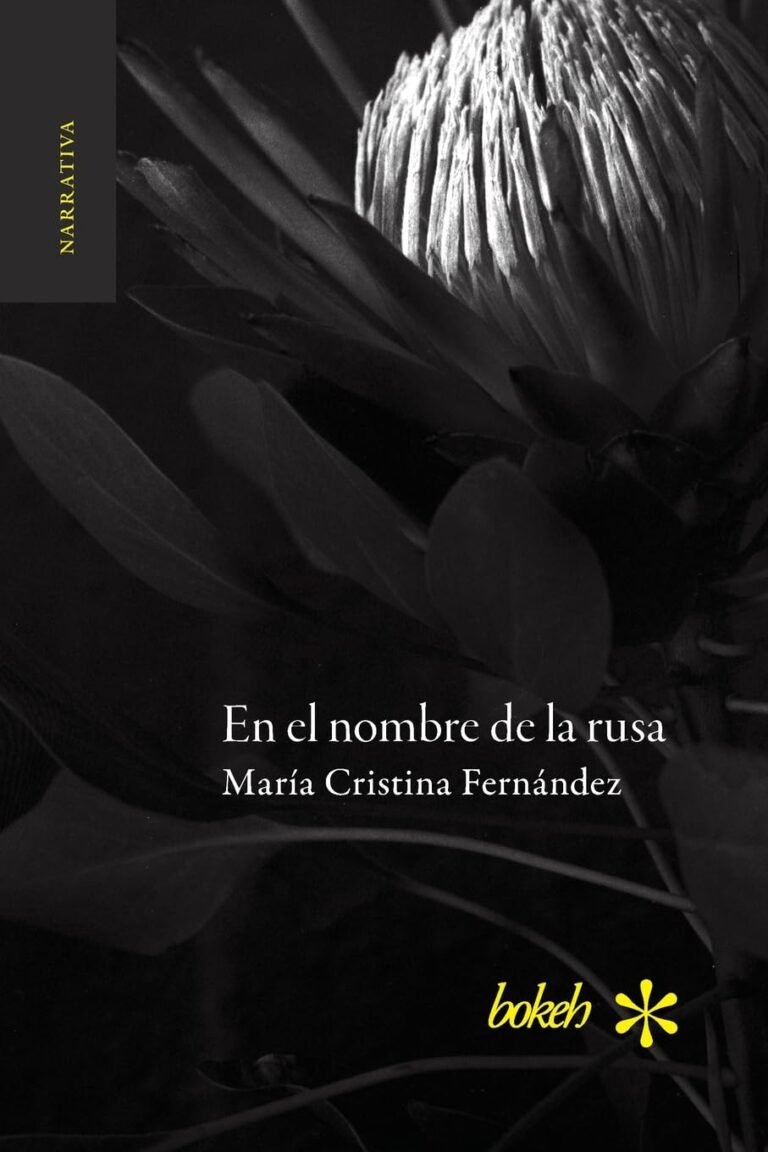Hay libros que no se leen: se viven. Se atraviesan como una memoria prestada. Con el corazÃģn apretado, a veces con ternura, otras con rabia o estupor. Eso pasa con Uno nunca sabe por quÃĐ grita la gente, de Mario Michelena. Un volumen que no se conforma con contar buenas historias, sino que nos empuja a mirar a travÃĐs de las fisuras âfamiliares, polÃticas, afectivasâ por donde se cuela la verdad humana.
Hay libros que no se leen: se viven. Se atraviesan como una memoria prestada. Con el corazÃģn apretado, a veces con ternura, otras con rabia o estupor. Eso pasa con Uno nunca sabe por quÃĐ grita la gente, de Mario Michelena. Un volumen que no se conforma con contar buenas historias, sino que nos empuja a mirar a travÃĐs de las fisuras âfamiliares, polÃticas, afectivasâ por donde se cuela la verdad humana.
Dividido en cuatro relatos de largo aliento, este libro es una constelaciÃģn de escenas Ãntimas y conmocionantes. No hay pirotecnia, pero sà profundidad. No hay solemnidad, pero sà lucidez. Michelena escribe con un oÃdo quirÚrgico para el habla cotidiana y una sensibilidad que conmueve sin caer jamÃĄs en lo melodramÃĄtico.
Las casas como escenas del crimen
El cuento que da inicio al libro, DÃa de la madre, es una clase magistral de tensiÃģn narrativa. Una madre, Sonia, deja a su hija Daniela en casa de una amiguita para un âsleepoverâ. Pero algo no cierra. Lo que deberÃa ser una rutina sin importancia se convierte en una cadena de decisiones que se sienten cada vez mÃĄs graves. La visita improvisada a la casa de Heather, la amiguita, nos arrastra a un retrato inquietante de clase, maternidad, y negligencia. âEl problema fue que SÃ existÃaâ, piensa Sonia cuando por fin conoce al padre de la niÃąa âun hombre descompuesto, literal y simbÃģlicamente. Ese encuentro, que comienza como comedia de incomodidades, termina volviÃĐndose una especie de crÃģnica del cuidado inesperado.
Pero Michelena no se queda en el episodio. El cuento avanza, y diez aÃąos despuÃĐs, esa anÃĐcdota que parecÃa cerrada retorna con fuerza cuando Sonia reconoce en las noticias el nombre de la ciudad natal de Heather, ahora escenario de una masacre escolar. Lo que parecÃa circunstancial se revela como trauma latente. El efecto es demoledor.
La herencia que duele
El colchÃģn, el segundo cuento, cambia de voz y de tono pero no de intensidad. Un narrador adulto se prepara para dejar el paÃs. En plena mudanza, se enfrenta al objeto mÃĄs incÃģmodo de su pasado: un viejo colchÃģn, testigo de la prisiÃģn y tortura de su padre durante una dictadura. El colchÃģn âliteralmente manchado por la violencia estatal y tambiÃĐn por los abusos domÃĐsticosâ se convierte en sÃmbolo visceral de una memoria que no se quiere pero tampoco se puede borrar.
Michelena logra algo inusual: hace polÃtica con literatura, sin hacer de su escritura un panfleto. Hay verdad, dolor, resentimiento, pero tambiÃĐn compasiÃģn y hasta humor. El diÃĄlogo con el cartonero que termina llevÃĄndose el colchÃģn ây la historiaâ es una joya de ritmo, empatÃa y sobriedad.
Sobrevivir es narrar
Los otros dos relatos, Uno nunca sabe por quÃĐ grita la gente y Peinados de antaÃąo, tambiÃĐn merecen su lugar en esta reseÃąa, aunque por extensiÃģn solo puedo decir que estÃĄn a la altura (y quizÃĄs incluso por encima) de los anteriores. En especial Peinados de antaÃąo, que cierra el libro y narra con ternura y crudeza la historia de dos hermanas que migran a Estados Unidos. El cuento transcurre entre peluquerÃas, habitaciones compartidas y promesas rotas. Lo que podrÃa ser otro relato de migraciÃģn es, bajo la pluma de Michelena, un tratado emocional sobre la identidad, la vergÞenza y la necesidad de reinvenciÃģn.
Hay algo en la mirada de Michelena que recuerda a los grandes: la atenciÃģn al detalle mÃnimo, el humor que irrumpe en medio del dolor, la ternura sin concesiones. Pero tambiÃĐn hay una voz propia, limpia, precisa, honesta. Cada relato de este libro es una batalla contra el olvido. Cada personaje, una pequeÃąa ÃĐpica cotidiana.
![]()