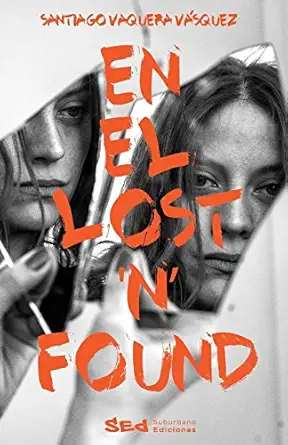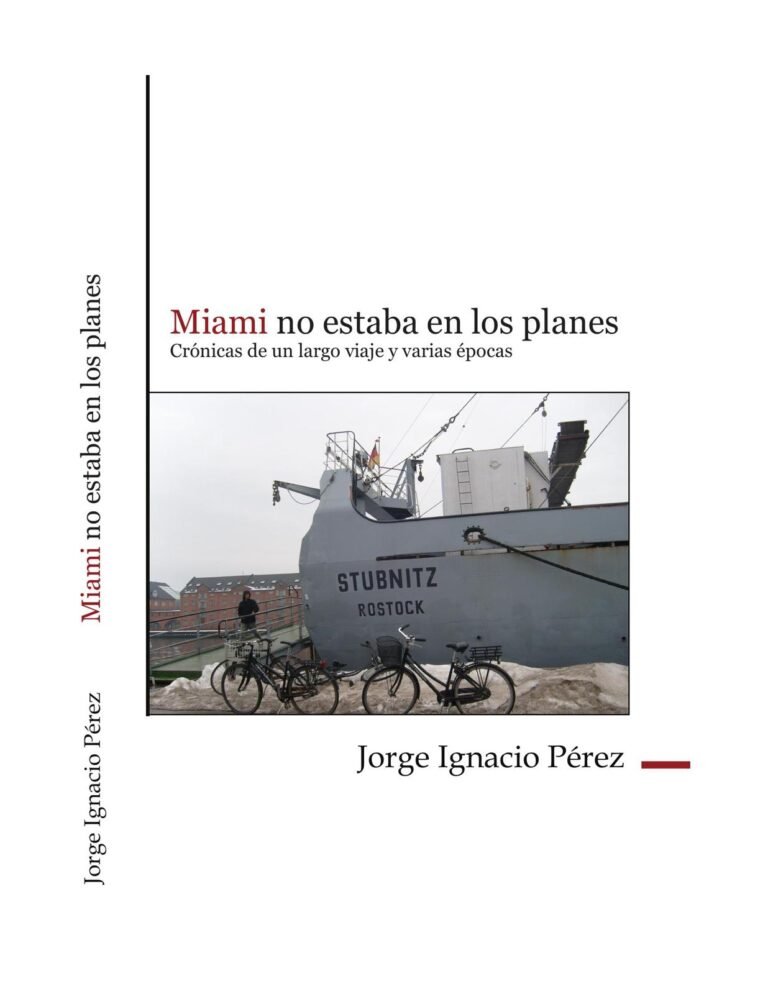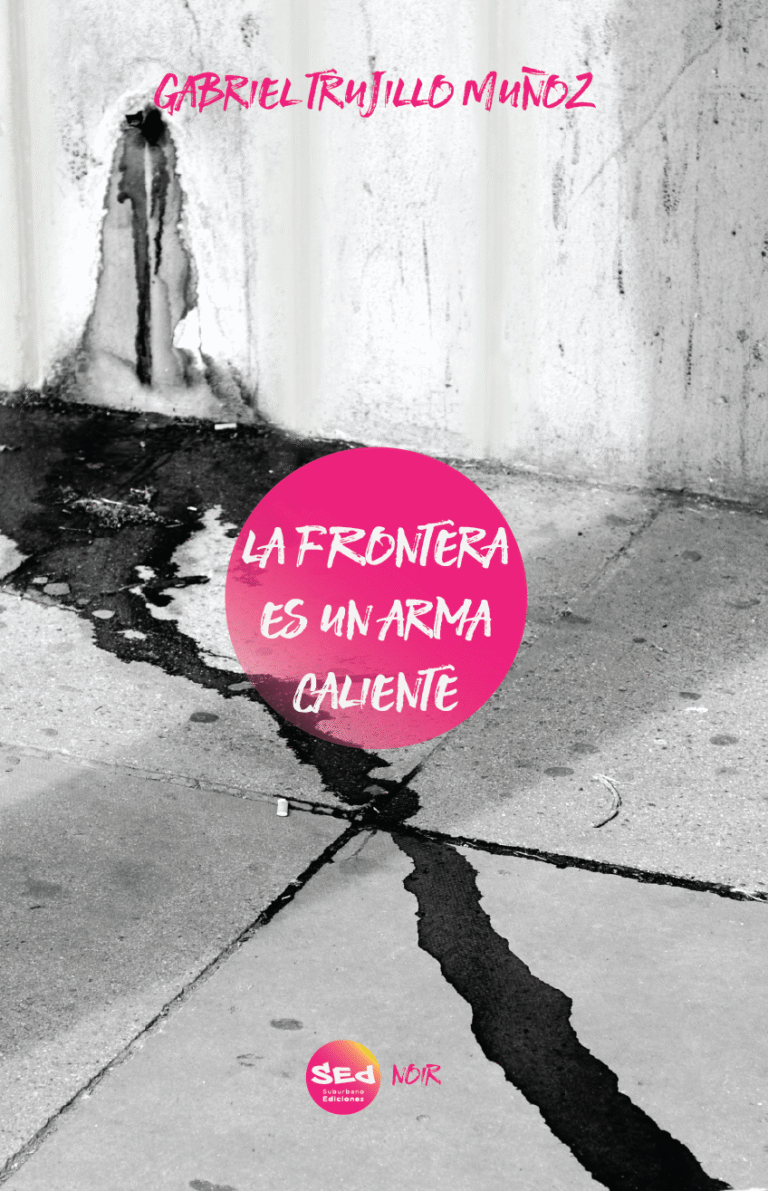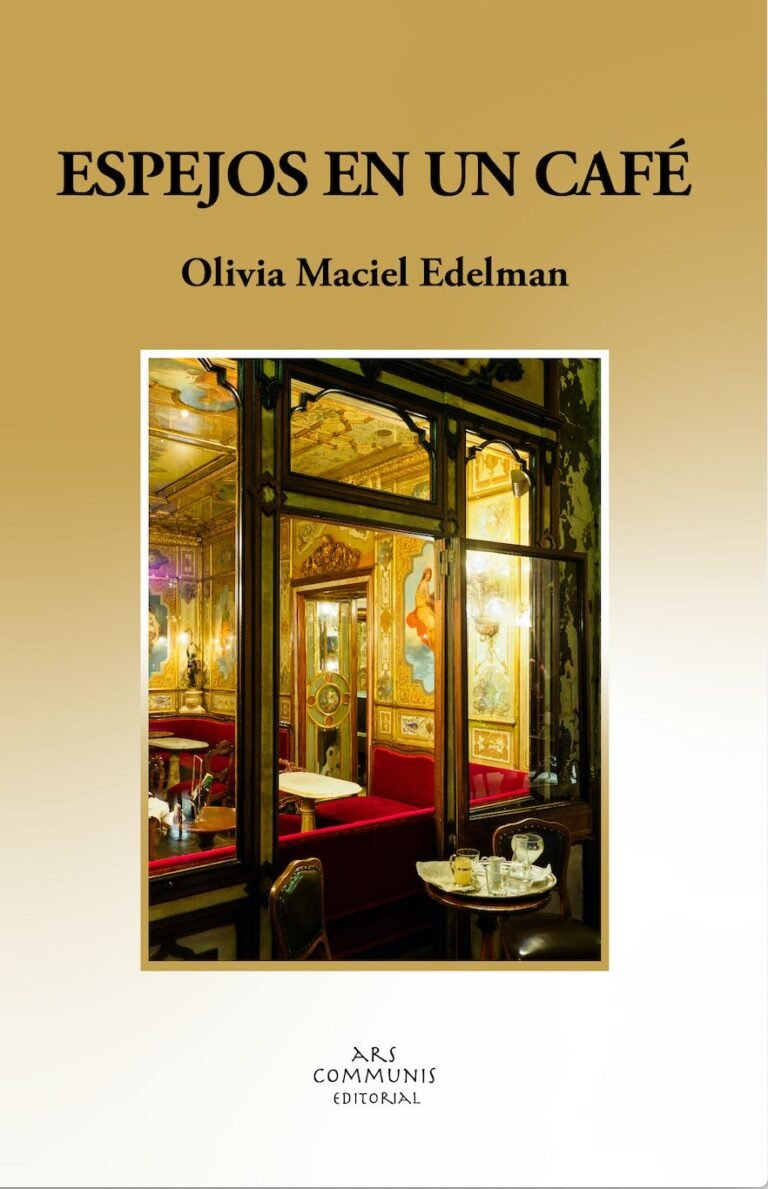Por Nata Napolitano
Por Nata Napolitano
Con El Blues del Comanche, Pedro Medina León entrega la cuarta entrega de una saga literaria noir que comenzó con Varsovia, continuó con Bandidos y luego con Americana. Lejos de ofrecer un retrato turístico o complaciente de Miami, Medina León construye un universo narrativo áspero y humano, donde la ciudad no es un simple escenario, sino un personaje tan complejo y contradictorio como sus protagonistas.
En esta conversación, el autor reflexiona sobre su proceso creativo, la evolución de la saga y el lugar simbólico que ocupa el Comanche dentro del imaginario de una ciudad fragmentada. Habla también sobre su obsesión por retratar los márgenes, los contrastes sensoriales de la urbe, y sobre el papel fundamental que cumple la música en su literatura. A lo largo de la entrevista, se revela una poética que nace de lo vivido, de la observación profunda y de la necesidad de darle voz a los rincones menos visibles de la ciudad. Porque, como él mismo afirma, toda ciudad tiene un lado oscuro —y ese lado es inagotable.
El Blues del Comanche es el cuarto libro de una saga que comenzó con Varsovia, siguió con Bandidos y Americana. ¿Qué fue lo que te llevó a continuar esta historia con una nueva entrega? ¿Ya tenías en mente una saga desde el principio, o fue algo que se fue revelando libro a libro?
El Blues del Comanche es una continuación natural de una saga que está compuesta por Varsovia, Bandidos y Americana. Y lo que me impulsó a seguir escribiéndola es que todo personaje, toda ciudad, tiene un lado oscuro. Un lado oscuro que es interminable de explorar.
Y entonces, eso hago con la novela del Blues del Comanche. El Comanche, básicamente, es un vehículo para adentrarse en los bajos fondos de la ciudad. Nunca, desde que escribí el primer libro —Varsovia, hace más de cinco o quizá siete años— pensé que sería una saga, ni que escribiría una serie larga. En un primer momento, solo quería contar esa primera historia. Pero fueron surgiendo más y más, y ahora incluso estoy trabajando en otro manuscrito inédito que también se mueve por los márgenes, por los claroscuros urbanos.
Siempre he tenido ideas que orbitan ese registro. El Comanche me parece un personaje que ha calado bien en la comunidad. La gente se siente identificada con él, con su manera de mirar la ciudad, con esa ciudad que él descubre —o que más bien le va revelando— a través de sus casos.
La narración tiene una atmósfera muy urbana, cruda, con un tono melancólico y casi sucio que se siente en cada rincón del texto. ¿Cómo trabajaste ese clima emocional tan denso y tan sensorial? ¿Qué buscabas transmitir con esa carga?
Yo viví en Miami Beach casi diez años, y me quedé impresionado con la atmósfera de esa ciudad, con la crudeza, con la dureza, y con la realidad que se vive allí. Entonces, algo que a mí particularmente me atrae, me llama mucho la atención en la literatura, es aquella en la que la ciudad funciona como un personaje más.
Para lograr eso, me preocupo mucho de escuchar el habla de sus habitantes, de percibir absolutamente todo: sus colores, sus texturas, sus contrastes, sus olores. Esa observación constante es lo que me permite después llevar la ciudad al papel con la mayor fidelidad posible.
¿Cómo trabajé ese clima emocional tan denso? Simplemente convertí en literatura lo que vi en Miami Beach. Ese clima no fue inventado. Lo único que hice fue traducirlo al lenguaje narrativo.
Hablemos del Comanche. Es un personaje que parece resistirse al olvido, un símbolo de cierta marginalidad romántica. ¿Qué representa para ti? ¿Está inspirado en alguien real o construiste una figura más simbólica?
No, el Comanche no está inspirado en nadie real. Y definitivamente sí, es un símbolo de la marginalidad. Yo creo que toda gran ciudad necesita un gran personaje literario. Pienso, por ejemplo, en Mario Conde, de Leonardo Padura, o en Héctor Belascoarán Shayne, de Paco Ignacio Taibo II o en Harry McCoy, de Alan Parks. En fin, hay muchos personajes que la literatura negra ha generado como emblemas de las grandes ciudades.
Y yo creo que Miami, siendo una ciudad con un espectro riquísimo para la literatura negra, también necesita —o necesitaba— un personaje así. No sé si lo habré conseguido, pero siempre tuve ese deseo de darle un personaje literario a Miami. Al menos, al Comanche yo lo concebí de esa manera.
Claro, esa no fue mi idea desde el comienzo. Pero a medida que fui avanzando con más libros, la figura del Comanche empezó a tomar esa forma en mi cabeza: la de ser ese personaje que encarne a la ciudad, con sus sombras, sus códigos, su humanidad rota.
La ciudad de Miami tiene un peso particular en la historia. No es el lugar de postal, sino más bien un espacio ambiguo, donde conviven el desencanto, el exilio y cierta esperanza truncada. ¿Qué te interesaba explorar al situar parte del relato allí? ¿Qué significa Miami dentro del universo de la saga?
La imagen de Miami es una imagen de postal, y eso yo no lo voy a cambiar —ni lo va a cambiar nadie. Me parece que ya es una imagen cliché, una imagen que se ha quedado en el tiempo. Es una imagen de agencia de viajes. Pero la verdad es que Miami es una ciudad de carne y hueso como cualquier otra, con sus claroscuros, su lado bueno, su lado malo, su encanto y su desencanto.
Y claro, por supuesto, es una ciudad —como mencionas en la pregunta— con una cierta esperanza truncada. No hay que olvidar que Miami es una ciudad de segundas oportunidades. La gente llega buscando una nueva vida. Entonces es una ciudad que engloba ese aura de esperanzas fallidas, muchas veces frustradas, que traen consigo quienes llegan desde Latinoamérica, Europa o cualquier parte. Esa carga emocional forma parte de su alma, y me interesa mucho explorarla.
Como hablábamos en la pregunta anterior, a mí me interesa profundamente la literatura de ciudades. Me interesa que la ciudad tenga un rol protagónico, que funcione casi como un personaje central. Y eso es lo que busco con estas novelas del Comanche: que probablemente el personaje más importante, incluso por encima del propio Comanche, sea Miami.
¿Y qué Miami? Ese que estoy plasmando ahí. Un Miami que existe, que es real, que es de carne y hueso. Un Miami que yo conocí. No digo que sea “el verdadero Miami” —porque hay muchos Miami. La ciudad tiene muchos rostros. Es como una cebolla: le vas quitando capas y va revelando nuevas caras, nuevas verdades. Como todas las grandes ciudades: Nueva York, París, Londres, Madrid… Todas tienen su fachada turística, sí, pero también son receptoras de inmigrantes, de personas que se juegan una segunda oportunidad, de clases medias enormes tratando de salir adelante. Miami también lo es.
A lo largo de la novela, la música aparece como un hilo constante, a veces de fondo, a veces en primer plano. ¿Qué función cumple dentro de la historia? ¿Qué relación tiene con los personajes y sus estados emocionales?
En todos mis libros, no solo en los del Comanche —tengo nueve libros publicados—, la música está presente de principio a fin. Yo creo que la vida transcurre desde la música. Sin música no consigo vivir, y no entiendo a la gente que no escucha música.
En el caso del Comanche, por ejemplo, él es fanático de Héctor Lavoe. De hecho, creo que Lavoe recorre todas las novelas del Comanche, está ahí, acompañándolo desde la primera hasta la última página. Pero más allá de eso, para mí la música es un viaje en el tiempo. No existe ninguna otra manifestación artística que nos transporte tanto, tan rápido, con tanta intensidad. Una canción, en un minuto y medio, puede devolverte al pasado, puede hacerte recordar lo que querías olvidar, puede incluso darte ganas de emborracharte.
Por eso, mis libros siempre van a estar atravesados por la música. Pero no está puesta al azar. Trato de ser muy cuidadoso, de que cada personaje tenga su propio gusto musical, su propia banda sonora. El Comanche tiene la suya, claro, pero hay otros personajes que escuchan reguetón, por ejemplo. La música es parte de nuestra vida cotidiana, está en todos lados, y yo me preocupo mucho de que eso también esté reflejado en la literatura.
Pienso que, así como no podríamos imaginar el cine de Quentin Tarantino sin su música, yo tampoco podría imaginar mis libros sin la suya. La música es un lenguaje emocional y narrativo en sí mismo.
![]()