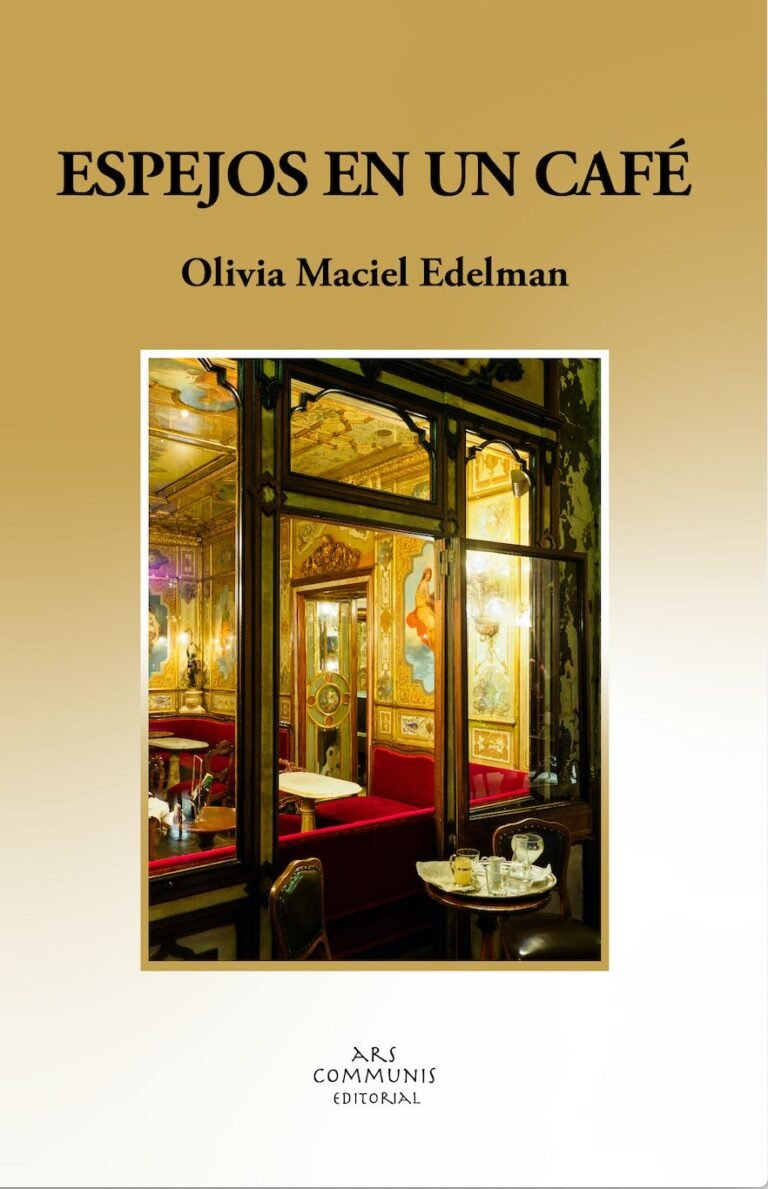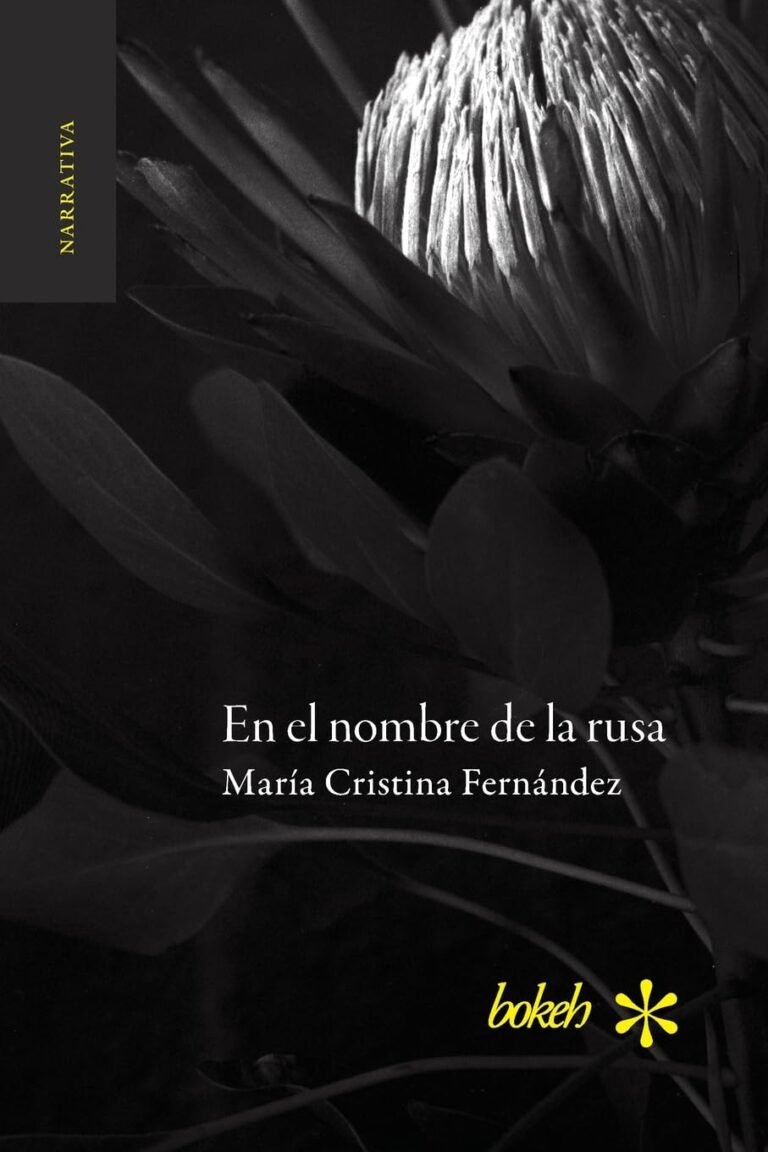Sepulcros blanqueados, la primera novela del peruano Gonzalo Cano, es un relato descarnado, lúcido y profundamente perturbador que se lanza con valentía a desenterrar una verdad envenenada: la complicidad del silencio dentro de ciertas instituciones religiosas. Pero sería un error pensar que esta novela solo se queda en la denuncia. Lo que Cano construye aquí es mucho más que un libro valiente: es una exploración narrativa, emocional y espiritual sobre la herencia del trauma, la identidad fragmentada y la lucha por el perdón —no el divino, sino el humano, el íntimo, el que se cuece en el cuerpo y la memoria.
Sepulcros blanqueados, la primera novela del peruano Gonzalo Cano, es un relato descarnado, lúcido y profundamente perturbador que se lanza con valentía a desenterrar una verdad envenenada: la complicidad del silencio dentro de ciertas instituciones religiosas. Pero sería un error pensar que esta novela solo se queda en la denuncia. Lo que Cano construye aquí es mucho más que un libro valiente: es una exploración narrativa, emocional y espiritual sobre la herencia del trauma, la identidad fragmentada y la lucha por el perdón —no el divino, sino el humano, el íntimo, el que se cuece en el cuerpo y la memoria.
El hijo del muerto
La historia comienza como un thriller familiar: Rob, un joven estadounidense, viaja a Lima tras el suicidio de su padre, Christian Williams. Lo que al inicio parece una simple búsqueda genealógica se convierte rápidamente en una odisea hacia lo más oscuro del pasado de su familia, y con ello, en un cuestionamiento feroz sobre quiénes somos cuando se caen las máscaras de quienes nos criaron.
Desde las primeras páginas, el lector se ve arrastrado por el desasosiego de Rob, quien intenta entender cómo un hombre amable y presente en su vida, que preparaba el desayuno y le decía “I love you, chief”, pudo terminar con un disparo en la cabeza y dejando detrás un legado de secretos, silencios y una madre sumida en la locura.
La reconstrucción de la figura del padre —de su pasado en el Perú, de su paso por una secta católica ultraconservadora, de su posible participación en abusos, de su doble vida— articula un misterio psicológico que se alimenta del género noir pero que jamás se entrega al efectismo. Aquí no hay giros de guion gratuitos. Todo duele. Todo es verosímil. Porque la herida es real.
Confesiones desde el infierno
Uno de los hilos más potentes de la novela es el diálogo confesional que se establece entre un sacerdote envejecido, Pablo, y un misterioso penitente que insiste en contar su vida por capítulos, protegido por el secreto de confesión. Esta estructura —casi teatral— es quizás uno de los grandes logros del libro. Cano logra sostener una tensión emocional y moral devastadora entre la voz del que confiesa (víctima y victimario a la vez) y la del confesor, que es también un sobreviviente del mismo sistema corrupto.
El penitente revela cómo fue reclutado por una comunidad religiosa que utilizaba técnicas de manipulación emocional, espiritual y sexual. Lo más inquietante de estos pasajes es la manera en que Cano escribe sin morbo, sin sensacionalismo, pero también sin eufemismos. La lucidez con la que se narran estos abusos, sus consecuencias psicológicas, la culpa, el autoengaño, el deseo de redención, generan una lectura dolorosamente íntima y éticamente incómoda.
Lima como telón de fondo moral
La ciudad de Lima está omnipresente, no solo como escenario físico —con sus calles, su neblina, su tráfico caótico, sus cevicherías, sus iglesias, sus parques— sino como un espacio simbólico de podredumbre maquillada de civilidad, como dice el título bíblico que da nombre a la novela.
Cano no caricaturiza. Tampoco idealiza. Muestra. Observa. Escarba. El tono es seco, preciso, íntimo, muchas veces brutal. Las escenas de la infancia del protagonista, los recuerdos difusos, los sueños con su padre muerto, los gestos cotidianos, están narrados con una cercanía emocional desgarradora que nos recuerda que el verdadero horror no es sobrenatural: es doméstico, institucional, heredado.
Un libro que se atreve
Quizás lo más valiente de Sepulcros blanqueados es que se atreve a mirar lo innombrable sin convertirlo en espectáculo, y sin caer tampoco en la ingenuidad del perdón fácil. Esta novela no busca castigar ni absolver, sino comprender, con una honestidad que quema.
Es también un libro profundamente humano, que nos pregunta qué hacemos con lo que nos hicieron, cómo nos construimos con los pedazos que otros dejaron rotos, cómo aprendemos a amar sin repetir el daño.
![]()