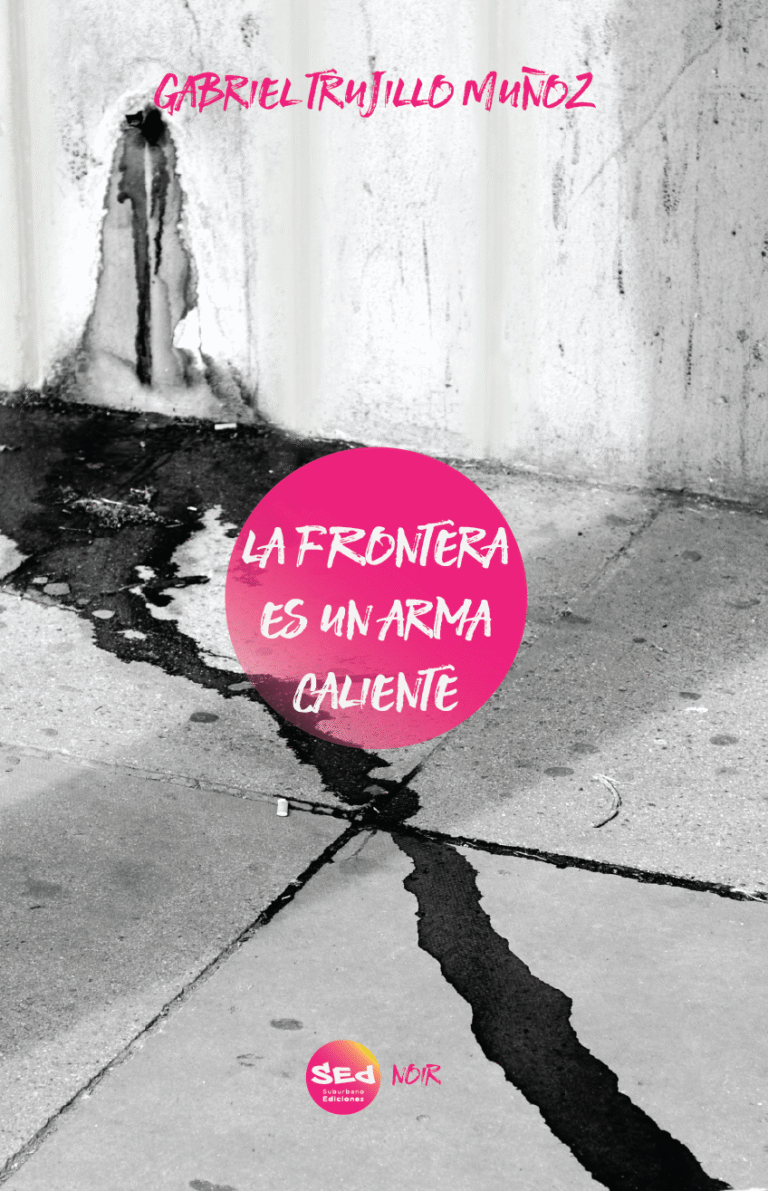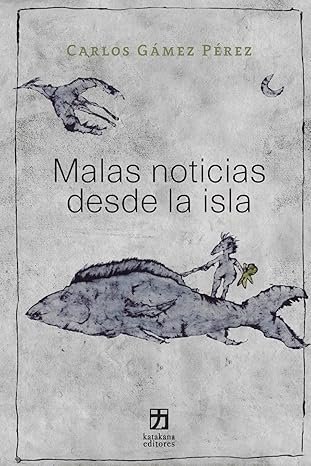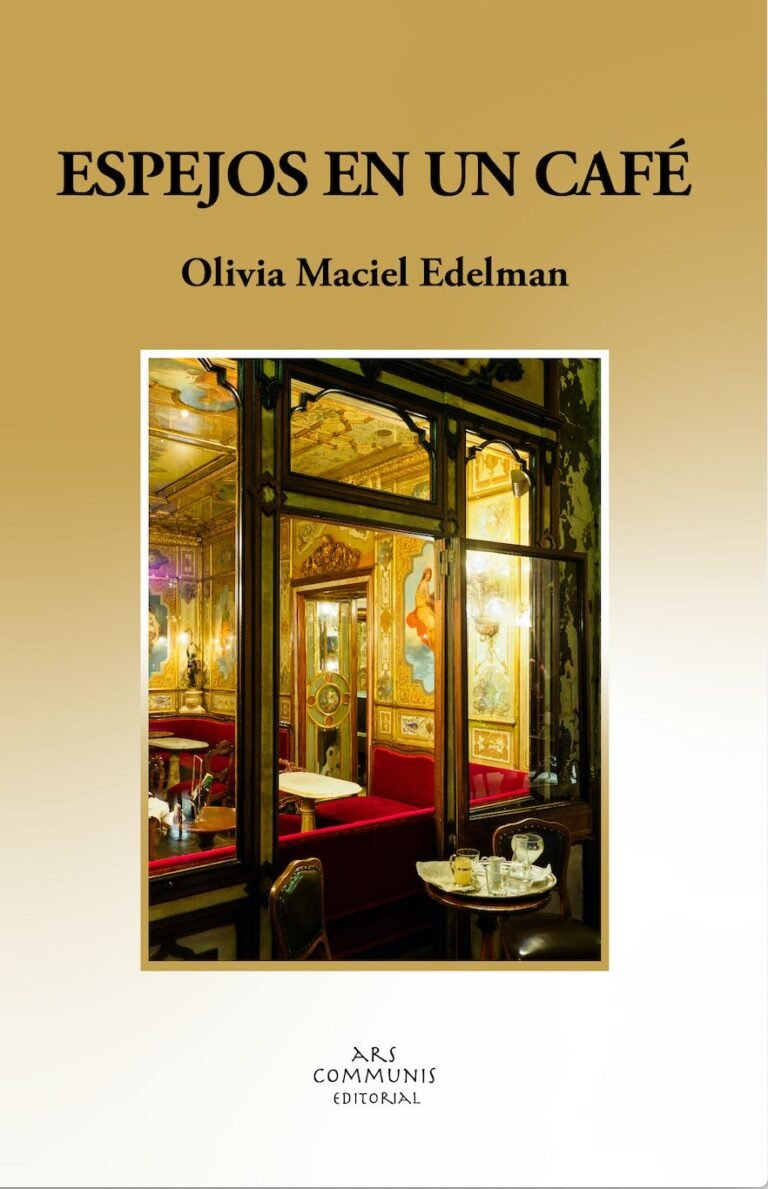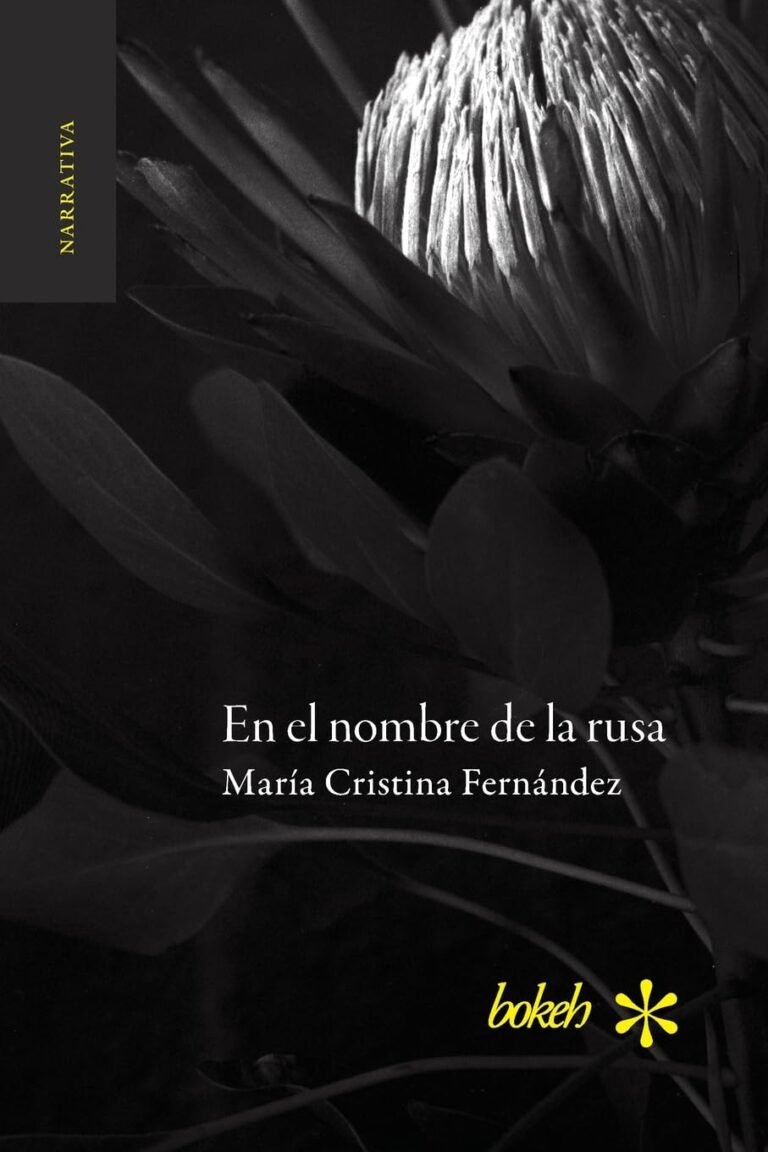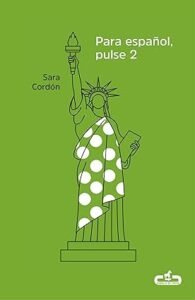 Entre dos países y una promesa
Entre dos países y una promesa
En Para español, pulse 2, Sara Cordón no cuenta una historia de migración como las que estamos acostumbrados a leer. Aquí no hay cruces clandestinos, ni trabajos de supervivencia en cocinas o talleres textiles. Esta es otra historia, menos visible, igual de compleja: la del inmigrante académico, el que llega a Estados Unidos con una beca, un visado legal y una promesa de futuro intelectual. Pero esa promesa —como todo en el proceso migratorio— viene con letra pequeña, costos ocultos y malentendidos estructurales.
Cuando la lengua también cruza fronteras
La protagonista de Para español, pulse 2 —una joven española que se traslada a Nueva York para cursar un máster en Escritura Creativa en español— entra en un espacio de aparente familiaridad lingüística, pero rápidamente descubre que ese idioma compartido es cualquier cosa menos homogéneo. El aula, habitada por escritores latinoamericanos de diversas procedencias, se convierte en un territorio donde cada palabra está cargada de geografía, política y memoria. Todos escriben en español, sí, pero no en el mismo español. En esa diversidad, la lengua se vuelve impredecible, desafiante.
Acostumbrada a los códigos del castellano peninsular, la protagonista debe afinar su oído, aprender a leer entre líneas, a detectar tensiones que no son evidentes a primera vista. La escritura deja de ser un ejercicio estético y se convierte en una forma de adaptación, de escucha activa y de negociación identitaria. Las diferencias no solo se manifiestan en el léxico o la sintaxis, sino en lo que cada giro idiomático revela: una historia, una clase social, una visión del mundo.
Cordón retrata con notable agudeza cómo el lenguaje actúa como espejo y fractura de la experiencia migrante. En el máster y en la ciudad se cruzan acentos, interferencias y préstamos del inglés que configuran un español híbrido: aparecen “roommates” y “speeches”, se discute entre “chingadas madres” y “conchetumadres”, y hay desconcierto frente a expresiones como “la pinguita del yuma” o “tirar con la gallega”. Hablar un mismo idioma no garantiza pertenecer al mismo mundo: cada frase lleva un mapa debajo.
Las escenas con Poncho, con su tono burlesco y sus modismos norteños, o las críticas que recibe la protagonista por su cercanía al inglés, muestran cómo la lengua también estructura las relaciones, el deseo, los vínculos posibles. Ser migrante, en este contexto, es aprender a moverse entre formas de hablar, saber que sonar distinto también significa ser leído distinto. Y escribir, desde ese lugar, es un acto de traducción constante, una forma de habitar el desajuste.
Migrar educándose (y sobreviviendo)
Muchos de los estudiantes que llegan a estos programas lo hacen desde situaciones económicas frágiles. Algunos provienen de clases medias o medias bajas, con becas que no cubren del todo el costo de vivir en una ciudad como Nueva York. Ese desfase los empuja a buscar trabajos improvisados, horas extra en oficinas, pequeños trucos para sostener el día a día. Migrar, en este caso, es un verbo que se conjuga entre el aula y la supervivencia.
Cordón lo muestra con naturalidad. La vida en la ciudad se intercala con los textos que se discuten en clase, los problemas con roommates, las llamadas a casa, las decisiones que se toman a solas con una laptop. El deseo de profesionalizarse como escritora está siempre atravesado por la tensión de llegar a fin de mes.
Una novela sobre desplazamientos y escritura
Para español, pulse 2 es una novela sobre los desplazamientos —físicos, lingüísticos, afectivos— que implica dejar atrás una vida y tratar de construir otra. Y también es una novela sobre escribir desde ese lugar de desajuste, de entre-medio, de observación forzada. La protagonista está siempre traduciendo: su idioma, sus costumbres, su identidad. Y desde esa incomodidad encuentra la materia para narrar.
![]()