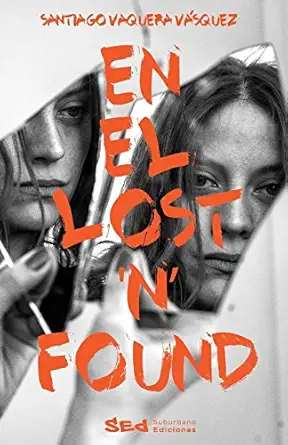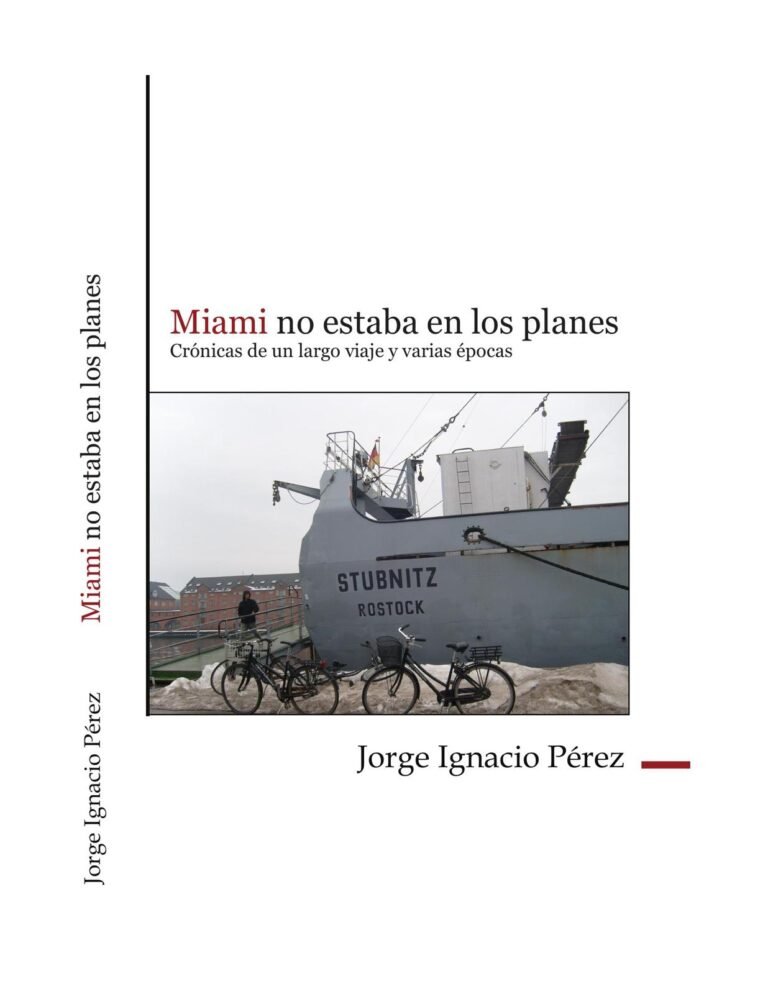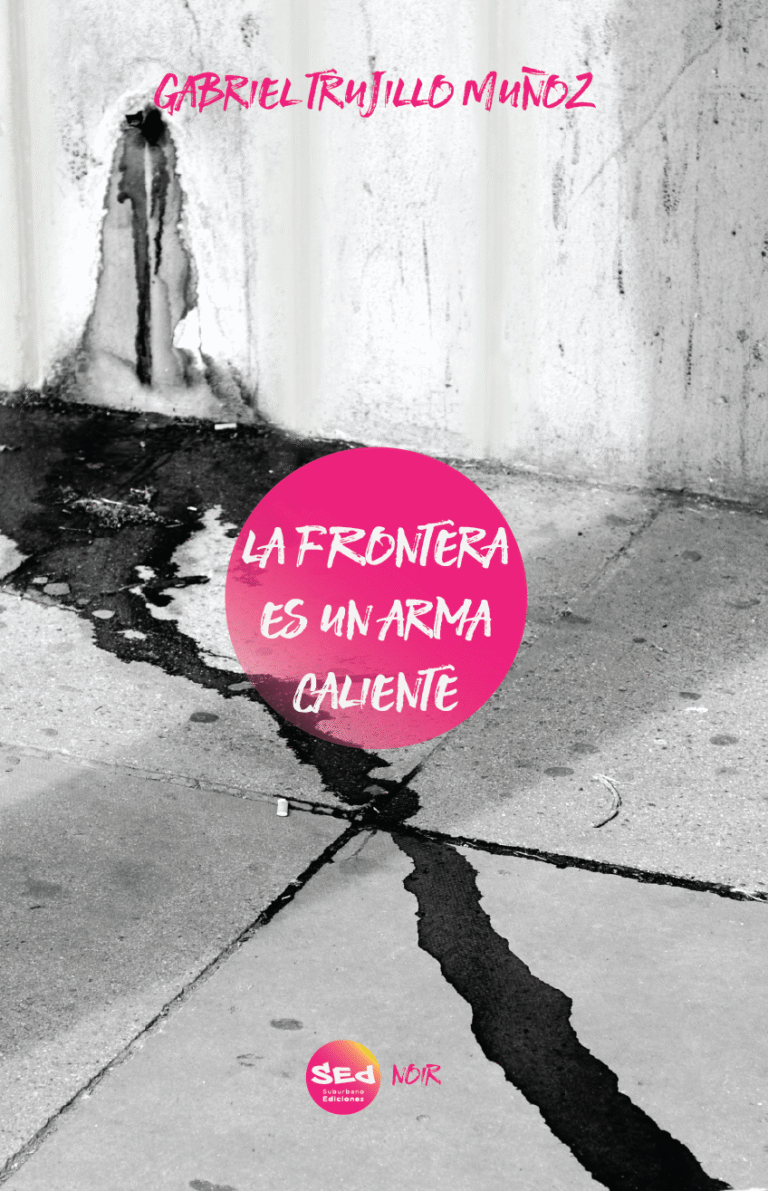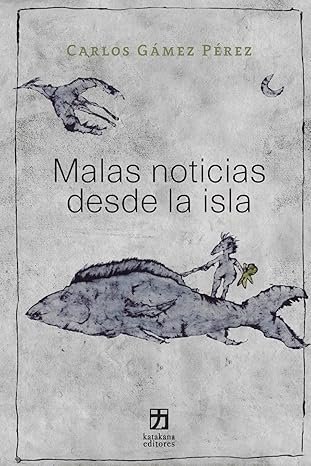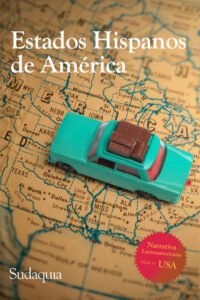 ¿Qué sucede cuando los narradores latinoamericanos escriben desde Estados Unidos, pero en español? ¿Qué mutaciones sufre la lengua, la memoria, la mirada? ¿Qué pasa con los temas, las formas y los vínculos? Estados Hispanos de América, antología editada por Antonio Díaz Oliva y publicada por Sudaquia Editores, no intenta responder todas esas preguntas, pero sí ofrece un mapa en movimiento: un mosaico narrativo hecho de voces que cruzan fronteras mientras escriben.
¿Qué sucede cuando los narradores latinoamericanos escriben desde Estados Unidos, pero en español? ¿Qué mutaciones sufre la lengua, la memoria, la mirada? ¿Qué pasa con los temas, las formas y los vínculos? Estados Hispanos de América, antología editada por Antonio Díaz Oliva y publicada por Sudaquia Editores, no intenta responder todas esas preguntas, pero sí ofrece un mapa en movimiento: un mosaico narrativo hecho de voces que cruzan fronteras mientras escriben.
Una introducción que también es manifiesto
El prólogo de Díaz Oliva es una pieza clave. Más que una introducción, es una declaración de principios. El editor reflexiona sobre los cruces entre academia y literatura, sobre la marginalidad de la lengua española en el mercado editorial estadounidense y sobre la necesidad de construir archivo antes que antologías definitivas. “Los treinta y un autores y autoras antologados en este libro vivieron o están viviendo en Estados Unidos”, dice, subrayando el carácter migrante, precario, transitorio de estas escrituras.
La premisa de Estados Hispanos de América es clara: dar visibilidad a una comunidad literaria dispersa, que produce desde el margen lingüístico y geográfico. No hay una única estética ni un hilo temático uniforme. La variedad es el centro. Hay cuentos sobre la infancia, la violencia política, la migración, la enfermedad, la memoria y el deseo. Hay experimentación formal y también relatos tradicionales. La unidad está en el gesto: escribir desde adentro y desde afuera, al mismo tiempo.
Algunos cuentos que marcan el pulso
“Una vida nueva” de Maximiliano Barrientos abre una herida desde el primer párrafo: una madre que abandona a su familia, un padre alcoholizado que busca venganza, y un niño que observa todo con los ojos enormes de quien está perdiendo el mundo. Con una prosa contenida y filosa, Barrientos construye una escena brutal en un bar donde la desesperación y la violencia se entrelazan. La voz del narrador —un hijo que crece a golpes— es una de las más conmovedoras de toda la antología.
En otro registro, Juan Álvarez, con “Las hermanas Pizarro”, juega con el artificio y la autoficción. Su narrador, un escritor algo cínico, construye una sátira afilada sobre el oportunismo editorial, los límites de la representación y el uso del capital simbólico. La ironía y la autorreferencia no son gratuitas: en medio del sarcasmo, el texto dice cosas incómodas sobre la memoria y el consumo de la historia reciente. Humor negro, crítica política y metaliteratura en su mejor forma.
Más íntimo y atmosférico, el cuento de Fernanda Trías, “N Astoria-Ditmars”, funciona como un monólogo interior de una bartender uruguaya en Nueva York. La voz —sensible, lúcida, melancólica— piensa en el cuerpo, la ciudad, las chinches, su padre exiliado, los trenes nocturnos. Es un texto que no necesita grandes giros argumentales: su fuerza está en la cadencia, en los detalles, en la sensación de extranjería como estado permanente.
Luis Hernán Castañeda, con “El ídolo”, descoloca. Su relato es inquietante, casi alucinatorio. Hay un adolescente, una casa de huéspedes, una familia ausente, un primo menor, un bosque, un bulto colgando de un árbol. El cuento transita lo siniestro sin nombrarlo, y deja preguntas en el aire. ¿Es todo una fantasía? ¿Un delirio? ¿Una confesión? La ambigüedad es parte de su potencia.
El poder del cruce
Lo más interesante de esta antología es su capacidad para iluminar una zona casi invisible: la de los escritores y escritoras latinoamericanos que escriben desde Estados Unidos sin abandonar el español. En ese cruce se abre un campo lleno de tensiones: ¿quiénes son sus lectores? ¿Para quiénes escriben? ¿Cómo se articula una tradición sin anclajes fijos?
No todos los cuentos son memorables, como suele ocurrir en toda antología. Pero incluso los menos logrados suman algo al conjunto: una perspectiva, una tonalidad, una búsqueda. Y eso no es poco.
Lo que deja Estados Hispanos de América es una certeza: hay una literatura latinoamericana que se escribe desde el norte, en español, en el margen, y que merece ser leída no por lo que representa, sino por lo que dice, por cómo lo dice. Porque si el futuro es híbrido y nómada, estos cuentos ya están ahí, escribiéndolo.
![]()