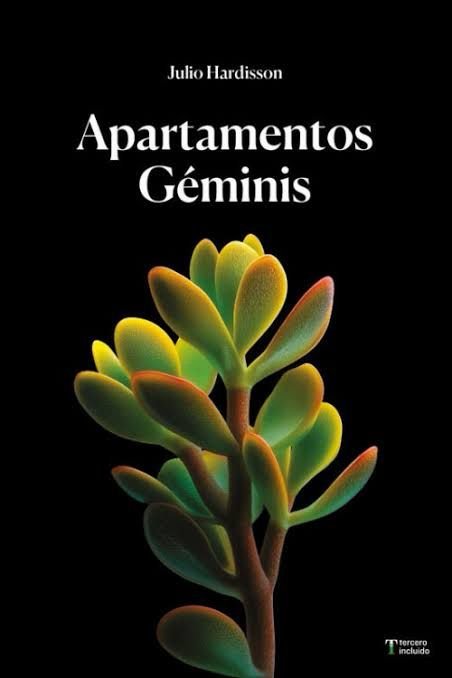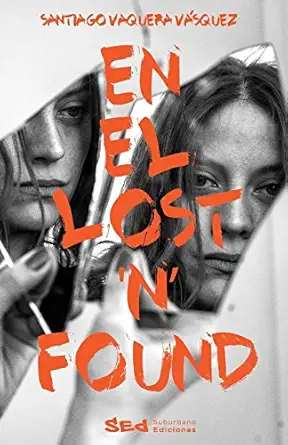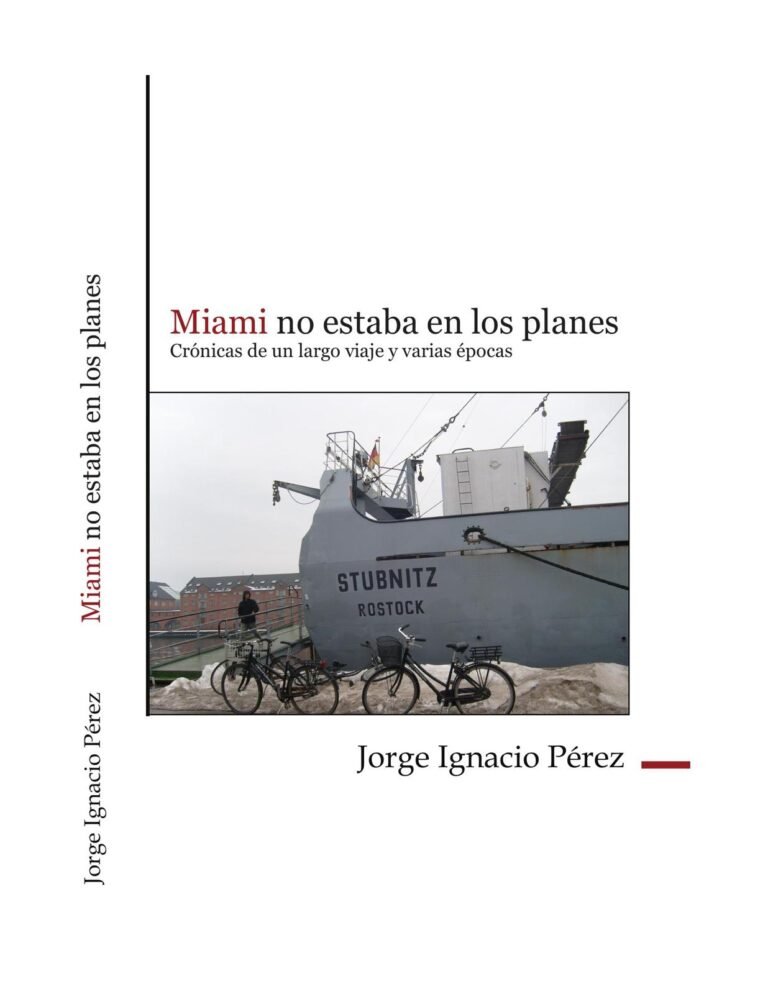Uno de mis cuentos favoritos de infancia es “La vendedora de cerillas” (en ese español lo leí, así aprendí, probablemente, qué eran las “cerillas”). Me imagino lo recuerdan. Ese de la niña que vende fósforos el día de navidad. Y hace frío y la chica comienza a encender los fósforos y, con cada chispazo, con cada llamita tenue, llegan imágenes felices. La niña los enciende, uno tras otro, hasta que se queda sin más. El final es triste y tremendo, como los de los mejores cuentos de hadas, un final brutal. Uno luego se olvida con los años, pero por lo general uno sale de los cuentos de hadas de rodillas, o con el corazón partido de un hachazo. Hay una crueldad inmensa en ellos; hay castigos feroces de brujas bailando hasta morir, de niñas metiendo piedras en estómagos de lobos para luego lanzarlos al pozo.
Uno de mis cuentos favoritos de infancia es “La vendedora de cerillas” (en ese español lo leí, así aprendí, probablemente, qué eran las “cerillas”). Me imagino lo recuerdan. Ese de la niña que vende fósforos el día de navidad. Y hace frío y la chica comienza a encender los fósforos y, con cada chispazo, con cada llamita tenue, llegan imágenes felices. La niña los enciende, uno tras otro, hasta que se queda sin más. El final es triste y tremendo, como los de los mejores cuentos de hadas, un final brutal. Uno luego se olvida con los años, pero por lo general uno sale de los cuentos de hadas de rodillas, o con el corazón partido de un hachazo. Hay una crueldad inmensa en ellos; hay castigos feroces de brujas bailando hasta morir, de niñas metiendo piedras en estómagos de lobos para luego lanzarlos al pozo.
Pienso que leer cuentos se parece un poco a encender esos fósforos, a dejarse envolver por esas escenas breves, hasta que se apagan y vuelve el frío (de la rutina o de un día triste o gris). O, por lo menos, la imagen volvió con intensidad a mi cabeza mientras leía Para comerte mejor, reciente colección de relatos de la escritora boliviana (y flamante ganadora del Premio Cosecha Eñe 2015) Giovanna Rivero. Porque estos cuentos se leen con una voracidad furiosa, porque cada historia, al terminar, trae el frío y la compulsión por querer leer más, querer sumergirse otra vez en ese mundo, y así, dejar que la cerilla se consuma y duela: leer y leer hasta quemarse los dedos.
Giovanna Rivero es maestra en llevar los límites de la realidad hasta sus últimas consecuencias. La suya no es una observación delicada y atenta del presente, sino un retrato bestial de todo lo que la realidad podría ofrecer si se desbordara, si dejáramos que todo se saliera de cauce. El suyo es un realismo desbordado, un retato del exceso: las palabras vibran en la página, cada una inflamada de desesperación, locura o deseo. Hay zombies y vampiros; hay científicos delirantes que quieren curarse del mal de amor con veneno de escorpiones; los personajes de Rivero temen morir de aburrimiento y la búsqueda es la del deseo incandescente, arder, arder, arder. Arder mientras unas cholas zen mascan y mascan coca, mientras una de las protagonistas visita a su hermano loco (y su mente desbordada es también la piel desbordada de acné, el exceso del cuerpo y de la mente), u otra se ofrece a ser embarazada por el Evo en una oscura ceremonia. Pero también es arder mientras se viaja en el metro de Nueva York y los pensamientos parecen ebullir en la cabeza de la narradora que quiere salvar su matrimonio y agujerea su cuerpo con jeringas y hormonas para tratar de concebir. Es arder de miedo porque hay un caso de pedofilia en la escuela y una madre teme que su hija le esté ocultando una verdad terrible. Arder, también, en los detalles, como cuando nos enteramos de que la novia de uno de los personajes, la Innombrable, murió en el atentado a las Torres Gemelas. Y es un párrafo en un cuento enorme, una mención que se queda quemando como el ácido: “Él nunca supo qué hacía ella ese día allí, convirtiéndose en humo y astillas, a esa hora, ahí, despeñándose en ceniza y humo. Ya no lo sorprendo mirando con programas de acercamiento focal las imágenes de los cuerpos arrojados por el horror; ha ido suplantando sus obsesiones”.
Hay también en estos cuentos una fascinación por las palabras, las descripciones. En la obra de Rivero, el lenguaje es también selva, un bosque para hundirse en él y perderse. Y los personajes se revelan en su relación con palabras y expresiones que los violentan. Como cuando la niña narradora de “Humo” comenta:“Mi abuela dice “mujercita” con la boca llena de saliva, del mismo modo en que se dicen las malas palabras o se masca chicle”, o, en otro cuento, “Los dos nombres de Saulo”, se retrata la locura de un hermano desde cierto examen del lenguaje: “Saulo habla con modos impersonales, separándose de los objetos, de los signos, de los afectos. Separándose de mí y, al mismo tiempo, llamándome a gritos desde ese despeñadero en que se ha convertido su espíritu”. Y agrega: “Luego aprendimos el lenguaje insolente y botánico de los doctores y supimos que se trataba de un “brote”. Saulo es eso, un árbol muy viejo de raíces profundas que experimenta estacionalmente brotes”. También en “Adentro”, Fabio reflexiona sobre la relación de sus padres, deteniéndose en las palabras: “Les gusta usar esas dos palabras: “funcionar” y “acoplarse”. Ahora usan la versión dark de ese concepto: “no funcionan”, como si fueran algún gadget o un inodoro atascado. Cada vez que Fabio escucha la terminología técnico-amorosa de sus padres piensa en ese tipo de dificultades, objetos duros que se han puesto tercos, cosas como autos chocados, con las trompas abolladas como acordeones”.
En estos relatos, hay una continuidad de los cuerpos, una interrelación de los cuerpos con la tierra, el agua, los animales, que lo rodean. Y si cambia una sola cosa, todo vibra, todo se transforma. Si se contamina un río, el cuerpo absorbe esa culpa. O así pasa en “La piedra y la flauta”: “Los peces contaminados del Piraí involucraban al propio alcalde, a su oportuna permisividad con los empresarios que dragaban el río buscando ese mineral de nombre impronunciable que detectaron hace relativamente poco y que puede llevar la carrera espacial del primer mundo a niveles insospechados. El lío me activó un herpes brutal en el labio inferior y luego estas náuseas sordas, prolongadas, como si el universo entero me provocara asco” En ese relato se cruzan dos historias. La narradora trabaja en una ONG y busca a un indigente por las calles de La Paz. Se dice que él puede hablar con las ratas y éstas le cuentan el futuro. En la otra historia, la narradora, cuando niña, cuenta de una temporada que pasó enferma en casa y veía con fascinación enamorada a su tío hippie: “He dicho “amaba” porque es verdad, a los siete podés amar, de un modo intuitivo, incompleto, y maravillosamente irracional”.
Hay muchos personajes y voces infantiles en estos cuentos, de niños brutales y voraces, niños que no tienen miedo a meter sus manos en toda la suciedad del mundo, a revolcarse en sus contradicciones y mirar la monstruosidad de los adultos a los ojos y sin pestañear. En “Humo” una niña hace embutidos en el negocio familiar de sus abuelos, junto a un ayudante llamado Piri. El abuelo también dirige el registro civil y la niña reflexiona sobre ese otro trabajo más limpio: “El concepto de “máquina de escribir” era absolutamente ridículo para él, pues estábamos acostumbrados a máquinas brutales que convertían la carne en una rojiza masa informe y luego en chorizo”. Y, en medio de tripas y malos olores, también aparecen reflexiones delicadas, dueñas de una extraña belleza: “mi barbilla lo era todo, el lugar de mi tímida arrogancia, el pomo todavía inmaduro de mis deseos, y también, sobre todas las cosas, el dique en que temblaba mi terror a los años que venían, yo solita, sin mi abuela, sin su amor torpe y desmedido”.
Los relatos de Rivero conjuran con maestría personajes, temáticas y atmósferas propias de los cuentos de hadas. Flautistas de Hamelin (indigentes alucinados en Bolivia, escuchando las noticias del futuro en los sonidos de las ratas), vampiros (que son, ante todo, extranjeros, personajes que no pertenecen, y así, comenta uno de los vampiros de estos cuentos: “El concepto de “extranjero” acá todavía tenía un halo romántico, un cierto glamur añejo del que no gozaba desde comienzos del siglo XX, cuando pasé una temporada en las afueras de Alemania, en Branderburgo, dos o tres décadas”), madres y abuelas desbordadas de miedo, amor, o sobreprotección y que observan a sus hijas con atención voraz: “A ella le gusta que la niña sea flaquita, casi huesos. Le gusta sentir el esqueleto cuando la recibe al bajar del autobús. Qué hay de malo. No le extrañaría, sin embargo, recibir una nota de la escuela diciendo “Make sure your child eats breakfast every morning!”. Ese mismo cuento, “En el bosque”, abre con la siguiente imagen (o, podríamos decir mejor: aroma): “Besa la cabeza de la niña y el olor agridulce de su pelo la atraviesa entera, le duele en alguna parte”. En esa simple línea se refleja, creo, una de las grandes virtudes de Rivero: sus cuentos se leen no solo con los ojos, se viven con todos los sentidos. Rivero nos despierta de una cachetada con un aroma, dulce o nauseabundo, con viscosidades que observamos fascinados y en la que zambulliríamos nuestras manos, nuestras piernas, curiosos.
Menciono dos cuentos más ( y se los contaría todos, me pasearía por cada uno de mis subrayados – tantos- un fósforo tras otro), antes de cerrar esta reseña. En “De tu misma especie”, una profesora vuelve a visitar a su amado que murió y que, por extrañas circunstancias, regresó a la vida, tomándole del brazo el día del entierro.Nadie parece darse cuenta de su transformación, a excepción de sus estudiantes: “A medida que pasan los años y ocasionalmente me los encuentro en actividades escolares, algunos púberes o a punto de graduarse, la sospecha de que mi crónica tristeza no es otra cosa que un desalojo se vuelve una constatación desgarradora. “La zombi”, susurran a mi paso, entre risitas nerviosas y asqueadas. Los adultos, siempre más corteses, sonríen de costadito y dicen: “Silvia, usted jamás envejece”, y yo sé que no es un elogio”.
Por último, El “Hombre de la pierna” empieza con la imagen cotidiana de un viaje en tren, en metro, por Nueva York. Pero como todo en los cuentos de Rivero, la realidad está a punto de explotar y desbordarse. Piensa la narradora, mientras viaja: “Comprendí mejor por qué los terroristas eligen los trenes, no se trata solo de una acumulación de gente, sino de la entrañable y fortuita filigrana de obsesiones pequeñas, deudas pequeñas, oficios concretos, pesadillas llenas de pudor e ingenuidad, egoísmos insignificantes, hastíos invisibles, en fin, todos los fuegos el fuego, como quien dice. Es eso lo que estalla con una bomba”. La mujer se inyecta desesperada hormonas, intentando concebir y salvar su matrimonio, a la vez que se obsesiona con un hombre de pierna gangrenada que deambula por el Bronx. En este cuento, hasta la higiene es exceso, y así describe la narradora a su marido: “Igual, le miré los nudillos, la piel rota por la excesiva higiene, e intenté pensar como él, desde sus obsesiones: miré alrededor y calculé las amenazas invisibles, las bacterias, las incontables formas en que la enfermedad entra en un cuerpo y lo coloniza y lo vence”.
Para comerte mejor es un libro de cuentos feroces e implacables, en los cuales el lenguaje fluye con vértigo o bien se analiza con paciencia de entomólogo para darle nuevas luces y sombras a los personajes. Cuentos de hadas que se leen con el cuerpo entero, en un acto de lectura alucinado, y cuya belleza permanece, arde, arde, arde, aún después de agotar todas las “cerillas”.
María José Navia (Chile), es Licenciada en Letras Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Humanidades de NYU y hoy se encuentra realizando un Doctorado en Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Georgetown. El 2010 publicó su primera novela SANT (Incubarte Editores) y sus cuentos han aparecido en variadas antologías (Lenguas, Junta de Vecinas, .CL, entre otras). El 2011 su cuento “Online” resultó ganador del Premio del Público del concurso Cosecha Eñe. El 2012 su cuento “#Mudanzas” resultó finalista del concurso de cuentos PAULA.
![]()